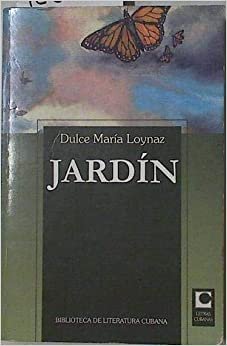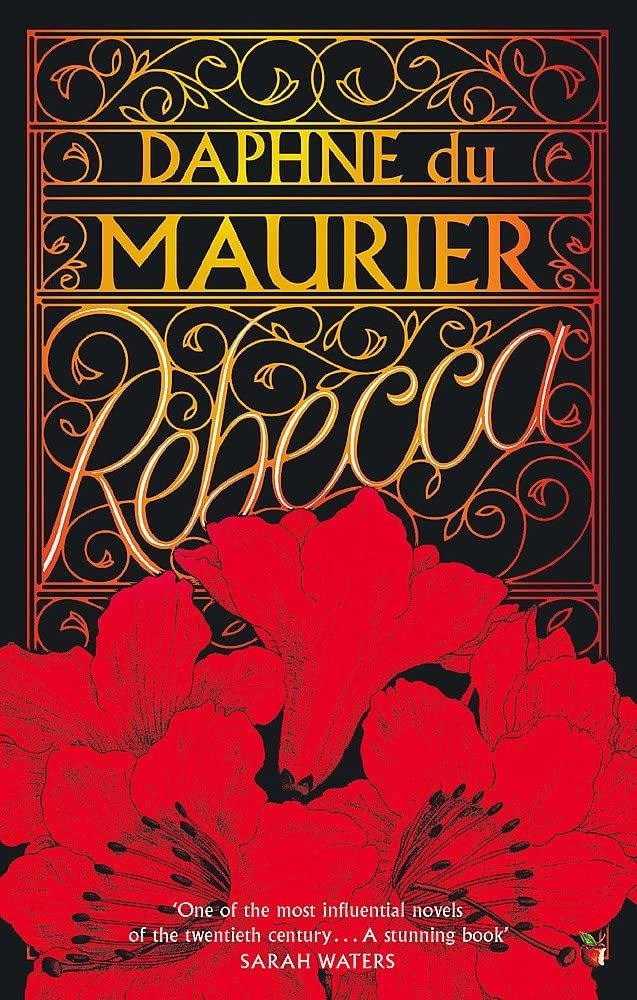Dos visiones del Edén, una misma nostalgia del Paraíso
ROLANDO MORELLI
Un breve examen del tópico, en las novelas, Jardín, de Dulce María Loynaz, y Rebecca, de Daphne du Maurier.
Entre los años 1928 y 1935 —algo más de un lustro de trabajo— en medio de la ingente actividad poético-literaria que mejor la define por ese entonces, concibió y, terminó de escribir su novela Jardín, Dulce María Loynaz, ((1902 – 1997), poeta, memorialista, ensayista, narradora, y figura insoslayable[i] del medio literario e intelectual cubano de su momento), si bien, la obra solo alcanzó la luz pública, en 1951 (editorial Aguilar, España), luego de superar su creadora numerosas vacilaciones,[ii] de que da cuenta en la introducción a la novela. La impronta, e importancia de Jardín, según viene ocurriendo con el resto de la producción de esta autora, ha vuelto a ser reconocida de un público de lectores cada vez más amplio y universal, a partir del “redescubrimiento” de la Loynaz para el universo de las bellas letras, con el otorgamiento del Premio Cervantes, en 1993, por la totalidad y mérito de su obra[iii]. En el conjunto de la extensa producción poética loynazesca, Jardín destaca, no sólo a causa de sus méritos, sino asimismo, por cuenta de sus particularidades en el conjunto al que corresponde, entre otras, el tratarse de la única novela escrita por la autora, a cuya labor dedicó considerablemente más tiempo que a cualquier otro de sus libros. Estos factores, solamente, invitan a un examen ponderativo de la novela, que bien podría extenderse en varias direcciones. Se trata de un terreno virgen, cuya exploración no sólo abundaría en el conocimiento de la poética de la autora, y del lugar que verdaderamente corresponde a ésta en el conjunto de la literatura cubana y más allá, de la escrita en lengua española, sino en enriquecimiento estético y cultural, es decir, humano. Dicha exploratoria vendría a explicar, asimismo, el porqué la obra de Dulce María Loynaz, tras años de marginación oficial, y auto-marginación, fue merecedora del premio Miguel de Cervantes, principal reconocimiento literario que se otorga a un autor y a su obra, en nuestra lengua. De todas éstas posibles direcciones, me interesa aquí, reinsertar la obra al momento de su creación, y a sus concomitancias con otra novela en particular, Rebecca, de la autora inglesa Dapne du Maurier. A partir de estas coordenadas, me será posible examinar con una primera ojeada, a vuelo de pájaro, ambas obras y sus características respectivas más sobresalientes y perdurables.
En 1938, tres años después de concluida la escritura de Jardín, por parte de la Loynaz, al otro extremo de la geografía, en otra isla, la escritora inglesa Daphne du Maurier (1907 – 1989) dio a la luz su celebrada novela Rebecca, cuyo éxito resultó inmediato, y no ha dejado de publicarse desde entonces, habiendo sido, además, llevada al cine numerosas veces[iv]. Dejemos pues establecido, que se trata de dos novelas escritas contemporáneamente, ambas por escritoras que habrían de convertirse, cada cual, a su manera, en íconos literarios, pero, tales características en sí mismas, no acarrearían peso bastante para hacerlas objeto de un análisis comparativo, si, además, no se tratara de obras que comparten innumerables convergencias de interés, que naturalmente resulta atractivo explorar. Antes de adentrarnos, sin embargo, en el plano de una plausible simetría de ambas novelas, parecería pertinente delinear los más sobresalientes aspectos externos, en común, los cuales se esbozan de inmediato, apenas adentrarnos en el análisis que vamos adelantando. Como cuestión pertinente, y dada la difusión alcanzada por la obra de du Maurier, (sobre todo a partir de las versiones cinematográficas que, apenas transcurrido el primer año de su aparición, tuvieron lugar) debe quedar establecida la absoluta precedencia cronológica, de Jardín, novela que, no obstante, no ha sido traducida al inglés, y sólo volvió a verse re-editada en su lengua original el año 1993[v]. No se trata, en consecuencia, de establecer aquí presuntas “influencias” de una a otra novelista, sino de trazar correlatos que acaso resulten más significativos, dadas la lejanía tanto geográfica como lingüística, entre las obras y sus respectivas autoras.
Algunos elementos en común, y otros diferenciales entre ambas novelas.
Tanto Dulce María Loynaz como Daphne du Maurier son escritoras de exquisita educación y sensibilidad; viajeras ambas, comparten igualmente un origen aristocrático, que no se limita a sus ancestros, sino a una cualidad exquisita del pensamiento y la creación literaria. Asimismo, resultan ser mujeres de fuerte personalidad, de amplia cultura, y de convicciones, que se proponen y consiguen redefinir los parámetros del mundo en que se mueven, (vale decir, de su época), para lo cual, se sirven a la vez de su actividad literaria, y de su privilegiado estatus social. Aunque, en ambas obras, las autoras respectivas parecen apartarse de la visión especular, al crear personajes que no constituyan precisamente reflejos que puedan corresponderles, no falta el componente auto-referencial, mediante la inserción de una nota que establezca, a la vez, la autoridad y las circunstancias peculiares de quien escribe, respecto a su creación. El nombre de la protagonista, o la falta de éste, según se verá, constituyen otro aspecto relacionado al grado de distanciamiento autobiográfico procurado por ambas autoras.
La protagonista de Jardín, lleva por nombre Bárbara, un apelativo que constituye, por antonomasia, un epíteto. Pero este nombre, tan aparentemente calificador, exige que le dediquemos alguna consideración adicional. No se trata, de una mujer merecedora de este nombre, a la manera de su homónima del escritor venezolano Rómulo Gallegos[vi]. El dominio, si es que puede ser llamado de este modo, ejercido por la Bárbara de Dulce María Loynaz tiene lugar sobre un jardín de ensueños, casi deshabitado, a no ser por ella, y sus recuerdos. Y, ni aún así, podría afirmarse que lo desempeña con absoluta determinación, o con una voluntad férrea —que sí corresponde a la protagonista de Gallegos— de ahí, la lasitud de la trama, aspecto que constituye, uno de los componentes estilísticos de la misma, y no un defecto, según nos induce a creer que lo es, la propia novelista en la introducción[vii]. El nombre, pues, parecería más bien estarle dado, en correspondencia con el medio que la rodea, más rústico que bárbaro, más asilvestrado que sometido a su voluntad, y aunque a ratos, la protagonista pueda parecernos un espectro, se trata de una mujer que vive plenamente, a través de sus evocaciones. Por otra parte, el personaje co-protagónico y antagonista de la narradora anónima en la novela de du Maurier, Rebecca, que da nombre a la obra, es, sin dudas, un fantasma. No obstante, desde el ámbito de su muerte llena el libro todo, le da nombre y dirección desde el comienzo, a pesar de ser una desconocida cuando se inicia el relato. El lugar que corresponde a la nueva esposa, (personaje anónimo, casi anodino, a quien la autora encarga de conducir la narración) en la casa sobre la que Rebecca alguna vez señoreara, le será disputado desde el primer momento, mediante la celosa y vengativa ama de llaves, alcahueta de la muerta, de quien el espíritu de ésta pareciera haber tomado posesión. Los predios, o dominios de Bárbara, por una parte, y de la innombrada narradora en Rebecca, por la otra, constituyen el mundo cerrado, doméstico, y al propio tiempo “indomesticado”, de sus respectivos hogares. En el caso de Bárbara, un espacio familiar, heredado, ininterrumpido en el tiempo, que parece desbordarse de sí, en la presunta ausencia de su dueña; en el caso de Rebecca, un territorio del que ésta se apropia con maña para mancillarlo y ejercer desde él, y sobre el mismo, su arbitraria y cruel voluntad e independencia, de ahí que su rival, al hacerse cargo de la narración, nos comunique una relación obligadamente ambigua entre ella, y el paisaje “ideal” de Manderley, que sólo a partir de sus memorias, lejos del lugar, adquiere cierto sentido de pertenencia. La voz narrativa de Jardín, es, y no es, la de Bárbara. Nos llega desde el presente, contemplado con ayuda de cartas y retratos, o lo que es lo mismo, como evocación de un tiempo a la vez ido, y permanente, a cargo de un “alter ego” favorecedor; la de la novela inglesa, es la voz que corresponde a esa joven desposeída de nombre propio, y también nos llega como evocación de un pasado, que es, y no es, el suyo. Bárbara es una exiliada en su jardín de ensueños; se halla sola, a no ser por la presencia (¿real, o evocada?) de su tata, y la narradora sin nombre, de la novelista inglesa, que escribe en primera persona, también lo es, aunque de distinto modo: primero en Manderley, y más tarde, alejada de él, mientras se dedica ahora a cuidar de su esposo, aquejado de algún padecimiento impreciso, pero que el lector puede conectar a la destrucción del hogar de los ancestros del personaje, a manos del “alter ego” de Rebecca, el ama de llaves vengativa, que se inmolará en el incendio provocado por ella.
“Bárbara está en su alcoba, mirando retratos viejos”, de este modo, da comienzo la novela Jardín. “Estar”, el verbo elegido, y el tiempo presente del mismo, establecen un “ahora” y un “hallarse”, que apuntan a “la actualidad” en que se inserta la memoria. La novela de du Maurier por su parte, arranca declarando: “Soñé anoche, que otra vez volvía a Manderley”[viii]. De la evocación del sueño, y a través suyo, se parte para conseguir el deslinde entre el momento actual, y los hechos del pasado. La descripción de la habitación de Bárbara contempla numerosos aspectos de un deterioro paulatino, al parecer inevitable, de la casa familiar, conectado al abandono o distanciamiento de la misma por parte de la protagonista. Esta primera evocación se inicia a partir del inmueble que constituye el hogar familiar, y más particularmente, de la alcoba que le pertenece, donde guarda el tesoro de sus retratos y cartas, aunque luego, ella se acerque a la verja que separa la casa y el jardín, de la acera, es decir, de la ciudad en la que se inserta, pues si bien se trata de un pequeño paraíso natural, resulta concomitante con el espacio citadino. La narradora de Rebecca, por su parte, sueña a la distancia, (distancia en el tiempo y el espacio), en el comienzo de la novela, con una preciosa mansión en la que nunca ha estado, y conoce únicamente por una tarjeta postal donde la avista por primera vez, anticipando el esplendor que parte de la cartulina, para hallar al fin y darse paulatinamente, con los estropicios que la cercan y asedian constantemente, una vez alcanzado ese lugar de sueño de su niñez. De dueña de un mundo evanescente, que Bárbara evoca con la intención de imprimirle nueva vida, pasamos en la novela de la escritora inglesa, a una protagonista que es un ser sin asideros, otros que el amor que siente por el esposo, y el que éste debe sentir por ella. Pero la verdadera dueña de todo su mundo, es el fantasma de Rebecca, representado por la diabólica ama de llaves, quien da continuidad al dominio de la primera esposa, aún cuando éste corresponda ahora, a una nueva, y por así decir, más legítima dueña. El drama de Bárbara le corresponde sólo a ella, o mejor, consiste de no disponer de nadie con quien compartirlo. ¿De qué se trata, en concreto? ¿Cuáles son sus componentes? La textura misma del relato nos los revela: la soledad, en primer término; el deterioro de su medio —la casa-jardín— en la que la protagonista busca un precario refugio, y, una “orfandad” de familia, a la que Bárbara se rehúsa, arrimando a sus pies los rescoldos del hogar. El “drama” de la protagonista y antagonistas de du Maurier constituye un verdadero entuerto. Al casarse con Max, la narradora anónima hereda, por así decir, una historia que no debe pertenecerle. Para decirlo con una expresión inglesa, hereda “something that comes with the territory”, aunque tal vez fuera más apropiado decir que “el territorio viene con la historia de Rebecca” y sus contingencias. Bárbara, por su parte, deberá enfrentar su soledad y desolación, el cosmos de naturaleza vegetal que la rodea, casi con gusto. No hay dudas de que se trata de “su” historia, aunque la misma se conecte mediante radios afectivos y vivenciales a otros seres idos, y a otros momentos en el pasado. La narradora de Du Maurier se ve involucrada, arrastrada más bien, por las circunstancias de su vida, a jugar un papel que la sobrepasa, si bien en un ambiente presuntamente edénico, semejante al de Bárbara. Enfrentada a fuerzas desconocidas, prácticamente sola, a pesar de la presencia de Max, su esposo, y otros familiares de éste, precisamente por hallarse siempre a la sombra mezquina y punitiva de Mrs. Danvers. Ambas narraciones, Jardín como Rebecca, corresponden a un naufragio y a un abandono. Abandono de las protagonistas, que, no obstante, éstas no pagan con igual indiferencia. Bárbara, apegada a su jardín, le insufla (o eso parece buscar) vida conforme a sus expectativas y necesidades. La narradora de Rebecca no abandona a su esposo tras la destrucción de sus vidas, sino que le sirve de enfermera, lo cual viene a significar en cierta medida, volver al papel de acompañante, que ocupa al comienzo de la narración. El círculo pues, se cierra, haciéndose evidente.
La novela de du Maurier nos lleva a plantearnos la pregunta: ¿es el tema central de la obra, tal y como parece sugerir el título mismo, el de una voluntad malévola y destructiva encarnada en Rebecca? ¿Una voluntad, no accidentalmente, femenina? ¿O se trata de la capacidad restaurativa del amor, y el sacrificio, que corresponde a la anónima narradora, otra mujer? Tres cabezas de hidra, enfrentadas entre sí, se disputan el ámbito de un “jardín” edénico, del que al final son arrojadas: la anónima narradora, el fantasma de Rebecca y Mrs. Danvers, la siniestra y resentida ama de llaves. La novela de Loynaz, por el contrario, no acaba con una expulsión, sino que el personaje de Bárbara pareciera recogerse al abrazo vegetal que el jardín le ofrece, cual si se ocultara tras una cortina. En ambos casos, sin embargo, la visión paradisiaca del jardín corresponde a un cementerio. Un vasto camposanto, en medio del cual se erige un mausoleo en ruinas, o en vías de estarlo, donde reposan los restos de los protagonistas, es decir, sus memorias. El jardín rebequiano ostenta un nombre por el cual ubicarlo en un espacio más o menos concreto, “Manderley”, el de Bárbara, lleva por nombre el antonomástico de “Jardín”.
Algunas características comparadas, de la estructura y la trama en ambas novelas.
Si bien se trata de novelas concebidas en lenguas diferentes, sería posible señalar algunas características de estilo y concepción comunes, o bien, distintas, que enriquezcan la evaluación comparativa, y una mejor apreciación de ambas novelas. Para comenzar, hagámoslo por el paisaje edénico que ocupa en ambas narrativas el espacio, más que un mero trasfondo, en medio del cual tienen lugar los acontecimientos que constituyen el entramado de ambas obras.
El paisaje como marco narrativo.
Jardín, constituye desde el título mismo, un marco evidente, ajustado al funcionamiento del personaje al que sirve. Bárbara es una, con su jardín. Bien pudo la protagonista llamarse Artemisa-Diana, salvo que Bárbara encarna, más bien, esa compenetración que no es conquista sobre la materia vegetal, sino rendición y entrega a ella. Después de todo, aún sin ser cultivado, es decir, sin recibir atención, cuidados ni “manicuris”, su jardín es solo eso. No se trata de un bosque impenetrable, y acaso amenazante. Entre sus frondas, por las que Barbara se mueve, no se ocultan animales salvajes que puedan hacer daño. No hay tampoco, oculta entre las ramas, una serpiente que sostenga entre sus fauces la manzana de la tentación última. ¿Será acaso, porque en esta enramada tampoco hay evidencias de hombre viviente alguno? Si alguna lucha se libra, en el perímetro del jardín, tendrá lugar entre la casa plantada en él, y las raíces y ramajes que la rodean, como es el caso de esa raíz que entorpece una puerta. Es evidente, que Bárbara ha vuelto, después de una larga ausencia a la casa de su infancia. Apenas se percibe en ella, la presencia (acaso soñada por la protagonista) de la vieja nodriza, que parece inmóvil como los árboles mismos, y toda la vegetación, pero también, semejante a la casa que permanece, compartiendo su lugar con el jardín, y a la vez, disputándoselo.
Por el contrario, la joven esposa de Max, que evoca a la distancia, en los comienzos de la novela, el paisaje idealizado de Manderley, visto por azar en un impreso, no pertenece en propiedad a dicho paisaje. Se inserta en él, precariamente, como un injerto, que, si está a punto de prender, no lo consigue por la destrucción misma de ese hogar-invernadero, al que “la otra”, encarnada en la rencorosa ama de llaves, se aplica, incesante, desde el comienzo.
La prosa y el estilo en ambas novelas.
Resulta difícil, tal vez ocioso, distinguir entre los conceptos “prosa” y “estilo”, cuando se habla de las características que hacen de un texto o autor, una seña característica. En el caso de la novelista inglesa, podría hablarse incluso comparativamente de su prosa a lo largo de varios títulos debidos a su pluma. En el caso de la escritora cubana, sería posible únicamente hacerlo, en relación a su única novela. De lo que sí podría hablarse comparativamente respecto a ambas autoras, es de sus estilos correspondientes, como expresión y voluntad de una inteligencia creadora, y de una sensibilidad, inequívoca y categóricamente femenina.
El primero de los capítulos de Rebecca nos adentra, mediante un sueño, en la evocación de una vida que ha dejado de ser, y según corresponde, la descripción de lo entrevisto se resuelve en una atmósfera vaporosa, tejida con frases e imágenes, de gran eficacia cinematográfica, lo cual debió haber notado de inmediato el genial Alfred Hitchcock, y, con posterioridad los otros cineastas, que han persistido en trasladar la novela al cine. “Anoche, soñé que había vuelto a Manderley” (capítulo 1 (1)), declara la narradora, y es ilustrativo, que hable de sí, es decir, en primera persona. Aunque, con posterioridad, a finales del mismo capítulo y a comienzos del segundo, involucre ya la persona de Max, su esposo, a quien Manderley pertenece verdaderamente, la soñadora del comienzo lo excluye de este regreso, o al menos, de su visión del mismo, afirmándose en el dominio único de su persona, de su memoria, de “su” Manderley. Sinuosamente, por entre una neblina de sueños, y a la vez, valida de la mirada iluminadora que el sueño aporta a los detalles que importan, la voz narrativa pareciera conducirnos a los predios de la mansión, pero la descripción antes corresponde a una fotografía, o a la postal por medio de la cual, conociera inicialmente la propiedad ancestral de su marido, alguna vez. Dicha exploración revela que, si bien la feracidad del jardín debe ser tenida por un signo de vitalidad, (una expresión de vida) el resto de ella: la reja de acceso al mismo, comida de óxidos y vedada por un candado, el abandono de la caseta que aloja al celador, encargado de abrir y cerrar la verja, y la desolación e incuria que han tomado posesión del inmueble, y de todo alrededor, nos advierten que se trata de una pesadilla. “De las chimeneas no salía humo alguno, y el agujero vacío de las ventanas, que una vez estuviera cubierto por delicadas celosías de cristal, tenía un aire desolado” (1). La pesadilla concluye en una realización, expresada al cierre de este primer capítulo:
(…) como sucede invariablemente a la mayor parte de nosotros cuando soñamos, inmersa en el sueño, me daba cuenta de que soñaba. La realidad, sin embargo, es que yazgo, tendida en el lecho, de un pequeño dormitorio de hotel sin pretensiones, a miles de millas de distancia, en una tierra extraña. Y en cualquier momento, despertaré, exhalaré un suspiro, me estiraré y me daré una vuelta sobre las sábanas, deslumbrados los ojos por la luz solar, y esa visión de un cielo vibrante, tan alejado de la tenue luminosidad del cielo de mi sueño. El día quedará por delante de nosotros, indudablemente largo y vacío de expectativas, pero lleno de una cierta tranquilidad, de una calma de la que nunca antes gozamos. [Max y yo] evitaremos la mera mención de Manderley en nuestras conversaciones. Yo, por mi parte no diré nada del sueño. ¿Qué propósito habría tenido hacerlo, cuando Manderley había dejado de pertenecernos? Más aún, cuando el nombre mismo de Manderley, había cesado de existir. (4)
El comienzo del segundo capítulo, donde comienza en firme el desarrollo de la trama, declara desde el primer renglón, la condición de exiliados de la pareja (ahora, ya el marido es incorporado a lo que sucede: sueño versus ‘realidad’), y del estado de alma de los protagonistas. “Ahora ya nunca más podremos regresar, al menos eso está claro. El pasado sigue siendo algo demasiado próximo. Todo cuanto hemos intentado echar al olvido, cobraría vida nuevamente, y ese temor a un furtivo desasosiego (…) podría instalarse una vez más en nuestras vidas” (5). Pero el hecho de que la narradora que de este modo se expresa, carezca de nombre propio, apunta, según parece, a un distanciamiento intencional, o al reconocimiento de una condición, que deberá ser la de la narradora, más como testigo privilegiado, que protagonista de su propia historia, y, sin embargo, tal vez sea ella, quien más merezca ocupar el primer plano. ¿Podría pues, tratarse de haber tomado consciencia de una usurpación de clase, que la obliga a colocarse al margen? ¿O de una estrategia de la autora, concebida con el doble propósito de subrayar, por una parte, su proceder iconoclasta, al encomendar a una heroína sin nombre, es decir, de baja condición, el papel de “co-protagonista” e intérprete de un universo socialmente ajeno a ella, y por la otra, explorar la tragedia implícita en un “emparejamiento desigual”, no sólo por la cuestión de clase, sino por la dependencia que, para la época, supone en general el matrimonio para la mujer? Ambas novelas, Jardín, y Rebecca, sin faltar a la plasmación de una “realidad social” determinada, lo cual es más pertinente señalar en la segunda de éstas, resultan por igual construcciones de un universo femenino, vale decir, un universo interior, levantado y sostenido sobre la base de las emociones, antes que de los hechos. Esto es tal vez más evidente en Rebecca, puesto que se trata de “interpretar” hechos con arreglo a una sensibilidad y un desempeño femeninos. De ahí, que Max, el pilar sobre el cual, y en torno al que, socialmente hablando, deberían girar el argumento y la trama, sea relegado a un segundo, e incluso, un tercer plano narrativo, desplazado por la voz narrativa, en primer lugar, y por el conflicto cuyos tres ángulos ocupan Mrs. Daven, el fantasma de Rebecca, y la narradora. Loynaz, a su vez, excluye de entrada la presencia masculina, salvo por la memoria pasajera del enamorado, una mera referencia, al comienzo de su repaso de las fotografías. Jardín es, en este sentido, una obra más cerrada sobre sí misma. Una suerte de vientre materno ocupado por la protagonista; un universo en el que, si bien Bárbara se halla sola, no parece resentirlo.
La autora de Jardín, llama con el atributo de lírica su novela, según hemos visto, y en efecto, no podría hablarse del estilo de la novela, ni de la novela misma, sin atenernos a este carácter. La riqueza proverbial de la prosa de este libro, y del habla en general de la autora, ha sido exaltada entre otras voces, por la singularísima de otra gran expresión poética, Gabriela Mistral. He aquí un pasaje, a manera de ilustración:
El jardín desolado parecía como si se hubiera empequeñecido.
—La primavera está lejos —volvió a decir—. Y no volverá nunca más; ya no habrá más primaveras.
Las hojas secas seguían cayendo tristemente.
La pena del jardín, pena raída de anciano, le producía una lástima desdeñosa, impaciente; una mezcla de compasión y rencor, de rencor y fastidio…
—¡Qué viejo está el jardín! —pensó—. Debe de ser viejísimo. Se está muriendo de vejez.
Miles de años antes, sus árboles proyectaban ya esta misma sombra, a esta misma hora, y sus helechos monstruosos se doblaban aplastados bajo las patas en tumulto de un tropel de dinosaurios…
Arrancó la rama de un eucalipto y la arrojó al suelo; después se volvió para mirar la casa y ya no la vio. Por un momento se quedó perpleja entre dos sendas… —puntas de estrella, todas convergen—, tomó una al azar y prosiguió muy despacio, mirando furtivamente la que dejaba.
No bien se hubo internado un trecho en ella, aparecieron los grandes macizos de heliotropos, los grandes coágulos de flor violácea, fragantes, pesados, más olorosos en su lenta marchitez.
Reconoció el lugar, y el corazón se le abatió en el pecho, como el ave que se enreda en un lazo; se quitó el chal, lo arrojó sobre los heliotropos, y siguió caminando.
Un pájaro chilló desde lo hondo del ramaje. Bárbara tropezó con una piedra que la hizo caer de rodillas en medio del sendero; se levantó en silencio y se encontró de pronto frente al pabellón del jardín. ((115), Seix Barral, Biblioteca Breve, Barcelona, 1993).
Innumerables pasajes de la novela de du Maurier podrían ser aquí, igualmente, objeto de una glosa entusiasmada por causa de sus descripciones del paisaje, a la vez dotadas de precisión y colmadas de sutilezas, nunca gratuitas, sino en correspondencia con los requerimientos narrativos del relato, bien para crear un ambiente propicio a una determinada situación, o para añadir tintes a la atmósfera total de la novela. Uno de tales momentos, tiene lugar a partir del segundo capítulo, cuando Max ya ha sido incorporado propiamente al relato de ‘la realidad’ que corresponde a la pareja, en el extrañamiento de su exilio presente. A diferencia de Manderley, del cual lo distingue la voz narrativa, caracterizándola como un refugio de sosegadas y tibias cenizas, esta “ínsula” que los acoge, o a la que se acoge la pareja, carecerá de nombre propio. Las descripciones que corresponden, por una parte, al esposo, y por la otra, al medio al que se ha retraído el dúo, oscilan entre el ensueño y un componente “gótico” que se afinca a medida que progresa la narración, mediante una zambullida en la memoria del pasado inmediato, del cual, huyen.
(…) [La] conducta [de Max] es siempre, una de extremada consideración y reserva. De nada se queja, incluso cuando a veces se acuerda de algo…, lo cual sucede más a menudo de lo que a él le interesaría que yo me diera cuenta.
Consigo percatarme de este transporte por la expresión ausente, y la confusión que denota su amado rostro, congelado en un momento cualquiera, lo mismo que, si una mano invisible borrase las facciones que le corresponden, y le impusiera en su lugar una máscara, esculpida sobre éstas, convencional y fría, incluso hermosa, pero desprovista de vida.
En tales ocasiones, la irresistible compulsión de fumar se apodera de él, y empata un cigarrillo con otro, sin molestarse en extinguir la colilla precedente, arrojadas todas indolentemente al suelo, donde yacen cual blancos pétalos. (capítulo 2. (5).
La estrategia narrativa de du Maurier consiste, de acercarnos a los acontecimientos, por tramos, el primero de los cuales es el sueño de la narradora, y sucesivamente mediante regresiones bien a través del esposo, observado y cuidado por ella con gran mimo, o de sus propias memorias y emociones. Aún cuando se establezcan desde el comienzo determinadas tensiones, será sólo mediante el examen atento, minucioso y paulatino de los hechos, que estos terminarán por revelársenos en su desnudez. Se trata de un procedimiento de gran tensión, que, fingiendo su contrario, pareciera enfriar el curso de la acción, concentrándose hora en un aspecto de la trama, hora en otro, a la manera de un cirujano que corta y examina con aparente distanciamiento, el cuerpo objeto de su arte y ciencia. Se produce de esta manera, al par que un desenvolvimiento de la línea argumental, un desnudo psicológico de los personajes al través de los acontecimientos, revelador de las oscuras relaciones entre personajes poco menos que transparentes. Este gótico narrativo, que mejor caracteriza la psicología, y con ello, la trama y el argumento de la novela, halla pues su mejor expresión entre los parámetros “arquitectónicos” ofrecidos por el escenario de Manderley, bien se trate de situar en ella los sucesos, o de “transportarlos” mediante la evocación, a iguales ámbitos. De ahí que la narración constituya una suerte de regreso a Manderley, a pesar de que la narradora reconozca y establezca al comienzo, la imposibilidad “real” de dicha proposición.
A su vez, el “gótico” caracterizador de la otra novela, podría denominarse “un gótico cerebral”. La autora lo ha llamado “lírico” porque hay en la prosa de este libro un aliento poético constante, pero no se trata de una “lírica” simple, desenmarañada, desasida, sin estremecimientos oscuros, como mejor corresponde al resto de la obra poética de Loynaz. Será posible siempre, preguntarnos, quién es Bárbara, y qué hace en su jardín, pues se transparenta que no son la mera evocación, o algún género de nostalgia, los objetos de examen del relato. ¿Qué se oculta tras la psicología, vale decir, de la “persona” de la protagonista-narradora? En esta relación en la que según declara la autora, “no pasa nada”, es esta apariencia de inacción lo que verdaderamente está ocurriendo. El lenguaje se convierte, así pues, en vehículo, para el fin de narrar, y él mismo es fin, del desentrañamiento, si indagamos en el misterio que rodea a la protagonista. En el lenguaje, encontramos el “misterio” de Bárbara y su jardín. Menudencias exquisitas, a la manera de las migas de pan que la Gretel del celebrado relato para niños arroja a su paso por el bosque, con el fin de hallar nuevamente el camino, son dejados al paso de la narración, para que sigamos de cabo a rabo y de fin al principio, el cuento de Bárbara, que es evocación personal, reflexión filosófica y confrontación con el pasado. El discurso brota de ella, con espontaneidad, tanto como ella misma nace de su relato, y se alimenta de él; se origina, en la voz de esta mujer que cuenta la historia de una gran desolación, y a la vez de reparación a nivel personal, sin revelarnos los particulares (que pudiéramos llamar “hechos”) causantes de su discurso. Éste debe ser aceptado en sí, en su densidad aparentemente lujuriosa, “tropical”, y a la vez, contenida, cual si ocurriese dentro de un gran tiesto. Jardín-discurso sin nombre, porque el nombre es todo su nombre, “él”, por antonomasia. Jardín, viene a ser otro nombre para Bárbara, a quien sucede lo que a éste le ocurre.
Ambas narrativas comparten, además de los elementos apuntados precedentemente, la aparente “simplicidad” de un montaje narrativo, atractivo y eficaz en sus recursos, comenzando por la conducción misma de la voz narrativa, a cargo de la protagonista, lo cual otorga a la novela los atributos de un diario personal y la transparencia, característica de este tipo de relatos. Tal vez, sea este componente compartido por ambas novelas, el principal elemento en común, (si no el único, evidentemente, según se ha visto) compartido por las novelas, aquí sucintamente examinadas.
Notas
[i] No podría atribuirse a mero accidente, o a pura coincidencia, que el año 1959 marque el fin abrupto de la actividad creativo-literaria de una autora, tan prolífica como presente en la vida cultural del país. Que el libro inventario que cierra este recorrido, sea su poemario Últimos días de una casa, una verdadera declaración de principios, ha debido merecer la atención que no se le ha dedicado hasta el presente. A este desafío, respondió el régimen suprimiendo a la autora y toda su obra de cualquier registro que diera cuenta del quehacer precedente; ni las nuevas historias de la literatura cubana, ni los críticos literarios al uso, o de nuevo cuño abordaron en sus manuales e “historias” de la literatura cubana la contribución de esta autora, de manera que, a la vuelta de unos años, su nombre y su aporte literario cayeron en el olvido que sólo un régimen totalitario puede llevar al palimpsesto. Apenas unos pocos favorecidos de la fortuna, o dedicados a una labor más propia de antropólogos, alcanzaron a redescubrirla, perdida en alguna biblioteca, poco o nada visitada por los lectores. Cuando el nombre de la autora resultó propuesto para el “Premio Cervantes”, el régimen se vio en apuros para “explicar” el ninguneo al que estaba sometida la autora, ahora anciana, pero de mente clara y carácter inquebrantable. A la carrera se dio al empeño de “fabricar” una historia de continuidad y aparente conciliación con el régimen, absolutamente falsa, para lo cual contaba con dedicados amanuenses. La maniobra, sin embargo, resultó fracasada, pese a la insistencia hasta hoy, de tales artimañas.
[ii] Se trata de unas declaraciones sumamente instructivas para el lector atento, reveladoras del intríngulis que constituye el estro poético-creativo de la Loynaz, tanto en lo que concierne a la creación de la novela, en parti-cular, como a los parámetros generales concebidos por la escritora.
[iii] No se insistirá bastante en señalar el caso de esta autora, en lo que respecta a “los azares” de su renombre y posterior “olvido”, antes de alcanzar el último reconocimiento con la concesión del premio Cervantes, por tratarse, las de su marginación, de unas circunstancias ilustrativas en sí mismas, de diversos aspectos relacionados con la valoración (y el desconocimiento) de la novela en particular, y de la producción loynazesca en su conjunto, a partir del momento en que la autora, con gesto característico y altivo, tira la puerta de “su casa” al triunfo de los comunistas, el año 1959, con el que es verdaderamente su último libro: Últimos días de una casa, complemento asimismo de Jardín, aunque al final de su vida aparecieran otros, gracias al infatigable celo y devoción de un grupo muy pequeño de verdaderos entusiastas, y estudiosos de la obra de la Loynaz, surgido a contracorriente de la línea oficial.
El nombre y prestigio de que goza Dulce María Loynaz y Muñoz, desde el momento mismo de sus inicios literarios, hasta el año 1959, en que los revolucionarios, y sus compañeros de viaje comunistas se apropian del poder de modo absoluto, es indudable, y podría documentarse sin esfuerzo. Dicho renombre le viene no sólo por la vía familiar, es decir, por sus apellidos, sino por el reconocimiento de que goza su obra, creciente, ambiciosa y de magnífica factura, entre los más destacados intelectuales y escritores del país, y de fuera de éste. España llega a convertirse en cierto momento en la caja de ecos de su producción, mediante primeras ediciones de su obra, cubanísima y universal al propio tiempo. Todo esto se viene abajo estrepitosamente, una vez que el estado cubano asume el control absoluto de los medios de cultura, incluidas las imprentas, y las somete a la censura de su ideología e intereses particulares. Mujer de pensamiento independiente y cultura vasta, rica y orgullosa de su estirpe y de su clase, además de su país, Dulce María se retira a lo que pudo considerar un insilio transitorio, tras las paredes de su casa en el Vedado. Desde ahí se dispuso a resistir, y resistió con dignidad, enfrentada al régimen, hasta su muerte. Fue éste el que, sin haber conseguido vencerla, se dio a “seducirla”, ya en la más indefensa ancianidad, a fin de anotarse a su favor un tanto fraudulento y tardío. No obstante, el premio Cervantes otorgado por el calibre de su obra toda, vino a devolver a esta anciana, ejemplo de valentía, un perfil, a partir del cual, a un público de nuevos lectores le fue posible, de repente, “descubrir” una obra de larga trayectoria y valía, ocultada y ninguneada hasta entonces por el régimen comunista, como por arte de birlibirloque.
[iv] En 1932 la escritora chilena María Luisa Bombal publicó en Barcelona La última niebla, obra que se sitúa cronológicamente entre las que constituyen el objeto de interés del presente estudio. Un análisis comparativo que la incluyera excedería los límites y alcances del trabajo que nos proponemos, a la vez que cambiaría la tónica propuesta, entre otras razones, porque si bien comparte, en líneas generales, algunas de las características que señalamos en Jardín y Rebecca, es otra enteramente su dirección.
[v] Es decir, coincidente con el otorgamiento del Premio que honra la memoria de Miguel de Cervantes y Saavedra.
[vi] El escritor y político venezolano dio a la luz su novela Doña Bárbara, en España, el año 1929. Gallegos cambió el nombre original de la obra, “La coronela”, poco antes de que ésta fuera publicada. El concepto de “barbarie” manejado por el venezolano en su obra, se aviene a un concepto introducido por el pensador, escritor, político y octavo presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento a través de su novela Facundo, que ejerciera gran influencia dentro y fuera de las fronteras de su país, en el mundo hispanoamericano. La contraposición entre “civilización” y “barbarie” representadas para el argentino por la ciudad, es decir, la democracia, frente a la pampa y el gaucho, son encarnados en la obra de Gallegos, respectivamente por Santos Luzardo, embajador del progreso, y la caudillo y terrateniente doña Bárbara, aunque no habría que descartar, asimismo, otros elementos de índole romántico-eróticos presentes en la novela del venezolano, y ausentes en la obra de Sarmiento.
[vii] Evoca la conocida figura retórica del excusatio propter infirmitatem, si bien la prolongada dilación en la publicación de su novela apuntaría, además, a una verdadera vacilación de la autora, inducida por factores subjetivos, y en lo que a ella toca, muy reales, entre otras: las dudas del poeta que escribe una novela. Sin duda alguna, por esta causa se excusa de haberla escrito, es decir, de incursionar en el género, llamándola “novela lírica” y considerándola anacrónica en el momento de su publicación.
[viii] Todas las citas de la novela inglesa en el texto, corresponden a mi propia traducción del original.
Bibliografía consultada
Du Maurier, Daphne. Rebecca. Harper Collins, 2006: New York, N.Y.
Loynaz, Dulce María. Jardín. Seix Barral (Biblioteca Breve) 1993, Barcelona.
Rolando Morelli. Escritor cubano (Horsens, Dinamarca, 1953). Creció en Camagüey, Cuba. Narrador, poeta, dramaturgo, ensayista, editor y profesor universitario jubilado. Es editor general de la serie Dossier / Cuadernos monográficos, de Ediciones La Gota de Agua, con sede en Filadelfia, Pennsylvania (Estados Unidos). Entre sus títulos más recientes se encuentran los libros de cuentos En tabletas de barro y por otros medios, Cuentos argentinos de Cuba para un editor español, y la trilogía de relatos sobre el “Mariel”, Y el mar, de fondo. La revista digital venezolana, “Letralia, tierra de letras”, lo ha incluido entre los narradores de varios países que colaboran en el libro conmemorativo por el veinticinco aniversario de la publicación. La novela Historias que nunca nos contaron, constituye el cierre de una serie de novelas históricas, que arranca con «Lo que dura el estío» y se sitúa en la Cuba de 1820, teniendo por trasfondo los avatares que atraviesa la Constitución liberal española proclamada inicialmente en el año 1812. Entre ésta y su más reciente título en la serie, se extiende, a manera de puentes, una producción que busca, mediante la relación o restitución de las pequeñas o grandes historias personales, y los hechos y fechas olvidados de propósito, contarnos OTRA historia, marginada, borrada o ignorada, ésa que es moldeada o deshecha por la Historia oficial u oficiosa. Otros libros de relatos, y una compilación de la poesía del autor, aguardan publicación.