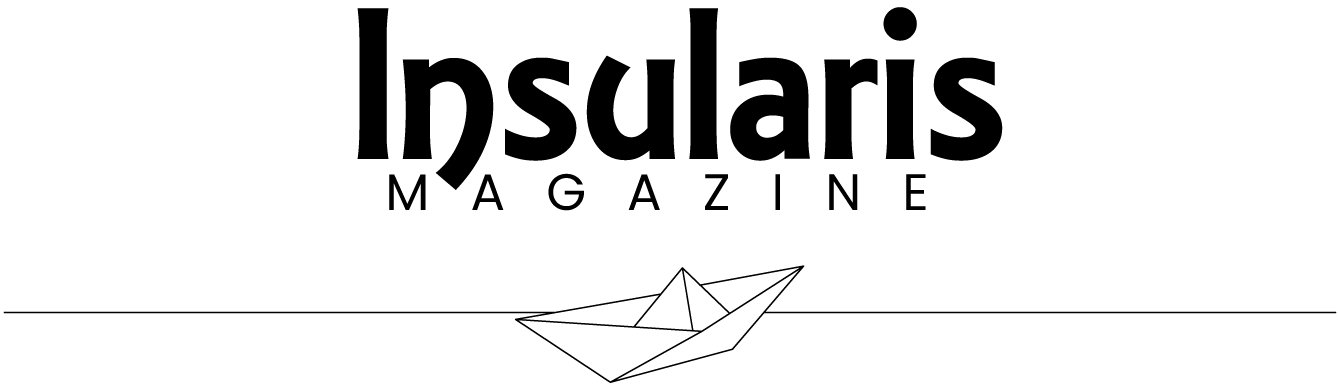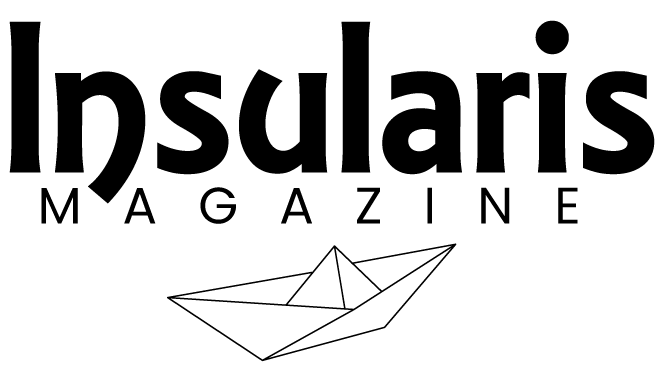Fragmento del libro "Del dicho al hecho". La leyenda de las sanidad en Cuba 1902-1924
ANTONIO GUEDES SÁNCHEZ
El sistema de Salud Pública en Cuba
El Estado Cubano ha convertido lo relacionado con la salud en una red centralizada. Todo hospital, casa de socorro, mutualidad, cooperativa, centro sanitario, laboratorio o agrupación profesional privados fue expropiado por el gobierno en la década de 1960. Escasas excepciones quedaron fuera de esa nacionalización: el Hospital Psiquiátrico de los Hermanos de San Juan de Dios en el reparto Los Pinos, en La Habana; algunas residencias de ancianos de la iglesia católica; unas cuantas consultas privadas de médicos graduados antes de 1959 – a los nuevos profesionales, graduados a partir de 1959, ya no les dejarán ejercer la medicina privada o mutualista. Como en los demás sectores significativos, prácticamente todo pasó casi enseguida a la administración y propiedad del Estado.
La dirección administrativa del actual Sistema Nacional de Salud corresponde a los órganos provinciales del Poder Popular, según la localización geográfica de las instalaciones. Mientras que la dirección metodológica corresponde al Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Sin embargo, donde se trazan realmente los lineamientos para el desarrollo de la Salud Pública es en la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC), tal como se recoge en informes anuales del MINSAP. Los servicios sanitarios incluyen hospitales, policlínicos, puestos médicos rurales, clínicas estomatológicas, laboratorios y el médico de familia, servicio que se constituye en la década de 1980. Este se conforma con un facultativo y una enfermera que viven en un domicilio del barrio para asistir a los núcleos de familia más cercanos, prestándoles sus servicios sanitarios.
El número de facultativos en los últimos 48 años ha crecido extraordinariamente. En 2006 el promedio era de 1 médico por cada 158 habitantes y 1 enfermera o auxiliar de enfermería por cada 119 personas. En el último Anuario Estadístico publicado (año 2006), cifra, así que el parámetro no puede desglosarse y por tanto no es comparable con el de otros países. Cuba tiene más médicos por número de habitantes que Dinamarca, un país rico, que contabiliza 1 médico por 278 habitantes. Tal número exagerado de profesionales, más que un “logro revolucionario”, es una prueba de despilfarro, una disparatada planificación que asigna arbitrariamente los recursos. En los últimos años el gobierno justifica la cifra tan elevada de médicos graduados diciendo que son un recurso de exportación para el país y con su arrendamiento en el extranjero se pueden pagar facturas imprescindibles para el consumo nacional como el petróleo. Si Cuba tuviera un sistema económico eficaz y una sociedad abierta -como el de tantas naciones como España, Chile, Costa Rica o Taiwán– produciría en consecuencia y obtendría los recursos que necesita. Desde luego, esto no ocurre así: durante más de 48 años el gobierno ha utilizado los cuantiosos subsidios soviéticos y las remuneraciones recibidas por la exportación de bienes y/o servicios, en armar planes “de desarrollo” económico descabellados e ineficientes, y en intentar exportar el modelo del sistema, apoyándose en un continuo gasto militar mastodóntico: multiplicando la participación directa en conflictos armados, entrenamientos militares de extranjeros ideológicamente afines y todo tipo de acciones militares o “de inteligencia”.
Pero volvamos al tema principal. Si nos guiamos por los informes oficiales gubernamentales, aproximadamente la tercera parte de los médicos están permanentemente en lo que se llaman “misiones internacionalistas” (como Operación Milagro, Barrio Adentro, varias en países africanos, etc.), enviados por el gobierno como mano de obra barata: el Estado Cubano les retiene más del 80% del salario –que cobra directamente el organismo que le gestionó el contrato y no el trabajador, que recibirá luego y a través de la intermediación de estos organismos exportadores, una escasa fracción del total. Estas operaciones tienen, además un objetivo de propaganda política: la exportación de una imagen solidaria, de potencia en el sector de la Salud. Otra parte sensible de los médicos son asignados, dentro de Cuba, al servicio de los visitantes o residentes extranjeros. Aun así, las condiciones de vida son tan adversas y duras en el país que muchos sanitarios cubanos no dudan y están dispuestos (muchos, desesperados) a trabajar en cualquier lugar del globo terráqueo, por muy peligroso que sea, como parte de esas misiones, para “resolver” sus necesidades económicas más elementales. Aunque muchos hagan estos servicios en el contexto de un verdadero deseo por ayudar al prójimo, es común el soborno, en muchas ocasiones con considerables sumas de dinero, a los funcionarios que deben decidir quién va y a qué país va. Hay lugares más cotizados que otros: por ejemplo, Sudáfrica, donde se pagan mejor las guardias y otras actividades extra. Ir “a una misión” implica que el doctor podrá contar, a su regreso, con un ordenador personal –algo imposible de adquirir en Cuba en estos momentos, tanto porque el precio es exorbitante como porque hasta hace poco no los vendían a los particulares, sólo se asignaban a empresas. Traer algunos ahorros les permitirá subsistir un tiempo. La mayoría de estos profesionales pueden regresar con bienes de consumo: grabadoras, televisores, lavadoras, reproductores de vídeos, teléfonos móviles, tabletas. Están dispuestos a separarse de sus familias por el tiempo que sea necesario, porque el sueldo que reciben por trabajar en Cuba no les alcanza para nada. También es cierto que otros sanitarios son presionados, aún hoy, para cumplir con esas “misiones internacionalistas”, no deseándolo –sobre todo a los destinos más adversos, peligrosos o pobres. Por todo esto, a pesar de esa cantidad de profesionales que Cuba produce, dentro del territorio nacional muchas veces hay falta de médicos para ocuparse de determinados servicios y/o zonas. Descartados los profesionales sanitarios que están fuera, y atendiendo siempre a los datos oficiales, la cobertura real efectiva es apro- ximadamente de 1 médico por cada 237 habitantes.
Problemas en las últimas décadas
Con su centralismo, estatismo y politización, Cuba reduce enormemente la libertad del paciente, limita al profesional, despilfarra económicamente sin control independiente, y genera desmotivación y falta de eficacia. No hay duda de que antes del derrumbe de los países del Este, el sistema nacional de salud de Cuba alcanzó los niveles más altos en América Latina considerando, entre otros factores, el nivel alto del que partía en 1959 y la ayuda recibida de los países del Este: un subsidio de más de 100.000 millones de dólares. Durante “ese período de dependencia de esas naciones la medicina cubana se caracterizaba por ser excesivamente costosa, por hacer uso muy intensivo de capital y por ser dependiente del campo socialista”. (45)
La pérdida de las importaciones de medicinas, piezas de repuesto, equipo médico e insumos desde la Unión Soviética, combinada con la aguda escasez de divisas y el deterioro de la alimentación, tuvieron efectos adversos sobre el funcionamiento del sistema de salud.
(45) CEPAL: Anuario Estadístico de América Latina 2000. Op. cit., pp.274-275.
Aunque se mantuvo la universalidad y lo que en Cuba llaman la “gratuidad” –una falsa presunción que ya comentamos en otro apartado de este estudio: El médico y su formación.
El número de profesionales sanitarios en Cuba es excesivo, dadas sus dimensiones geográficas y económicas, y las necesidades de la población. Esto ha llevado a una hipertrofia, que responde más a motivaciones ideológicas y a una mala planificación, y que no refleja “ganancias” para el país. Durante los más de 25 años en que Cuba recibió el subsidio soviético –según la auditoria de la historiadora rusa Irina Zorina, más de 100.000 millones de dólares en total, cifra que multiplica por 8 el monto del Plan Marshall destinado a reconstruir toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial-, el entarimado social se pudo sostener, aun, claro, a costa de sacrificios económicos, sociales y políticos. Hoy se ve claramente el progresivo deterioro del nivel de vida en todos los campos, incluyendo el sanitario, para la mayoría de la población.
Envejecimiento demográfico y escasa red de atención geriátrica.
Cuba, junto a Uruguay y Argentina, tiene la población más envejecida de América. Aproximadamente el 15,8% de sus ciudadanos supera ya los 60 años de edad y para dentro de dos décadas se espera que el 25% de los cubanos sean ancianos. Entre las causas de esto están una fuerte reducción de la natalidad, un aumento en la longevidad en los adultos mayores y una gran emigración de jóvenes. Sumemos una mortalidad infantil de menores de cinco años de 7,3 por cada mil (2000-2005); y la mortalidad de 5 a 64 años es 9,2 por cada mil habitantes (46). Por tanto, hay un porcentaje considerable de personas que no llegan a o dejan de trabajar y producir riqueza para mantener a una población envejecida que necesita recursos de subsidio para vivir (pensiones de jubilación, residencias, ayudas domiciliarias). La reducción de la natalidad y la extensión de la esperanza de vida entran en conflicto al reducirse la fuerza de trabajo y aumentar la demanda de consumo y servicios por parte de una población no productiva. Las familias, como es tradición en la sociedad cubana, tendrán menos posibilidades de cuidar de sus mayores. Las sociedades que tienen una tasa de natalidad baja, similar a la cubana, no confrontan los problemas ya consustanciales a su modelo social: el estatismo, la no competitividad, la burocratización, la ineficacia económica y falta de libertad en Cuba son inconvenientes graves que han generado falta de desarrollo tecnológico y económico que mantiene malas condiciones crónicas de vida carencia de viviendas, mucho hacinamiento, escasez de medios de transporte, falta de servicios de apoyos en el hogar. La emigración, como en todos los países pobres, es la solución por la que optan los jóvenes en cuanto pueden. Mientras ese desequilibrio en la edad de la población se puede solucionar en los países desarrollados con la recepción de emigrantes, en Cuba se agudiza por la emigración de los más capaces. Cuba ha pasado de ser, en la primera mitad del siglo XX, un gran receptor de emigrantes, a perder una buena cantidad de su población por emigración.
46 Instituto de Investigaciones Estadísticas: Anuarios demo- gráficos de Cuba. 1960-2006. Ciudad de La Habana. / UNICEF: Cuba. Transición de la Fecundidad. Cambio social y conducta reproduc- tiva. CEDEM, ONE, MINSAP, FNUAP. La Habana, 1995.
La red de atención geriátrica en Cuba es escasa.
A pesar de la organización, en 1985, de la Sociedad Cubana de Geriatría y Gerontología y, en 1992, del Centro Iberoamericano para la Tercera Edad (CITED) que se transformará en 2004 en Centro de Investigación sobre la Longevidad, Envejecimiento y Salud. A pesar de los congresos que se celebran o de las informaciones que salen publicadas. La edad de jubilación fue de 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres hasta que, dirigida por Fidel Castro, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley de Seguridad Social, nº 105/08 del 27 de diciembre de 2008 (publicada el 22 de enero del mes siguiente), que extendió las edades de retiro a 60 para las mujeres y 65 para los hombres. En Cuba existen unas 134 residencias de ancianos (contando las que pertenecen a las órdenes religiosas), aunque algunos informes señalan hasta 197. Lo que representaría aproximadamente 1 por cada 8.600 a 13.000 personas mayores de 65 años. Existen en el país unas 14.621 camas de Asistencia Social, lo que da un promedio de 1 por cada 771 habitantes (1 por cada 120 mayores de 65 años). Muchos de los mayores residentes en residencias (sobre todo las estatales) sufren grandes problemas de la alimentación y condiciones de vida en general, situación que se extiende a los que viven solos en sus casas y no tienen el recurso de que algún familiar residente en el exterior le mande divisas. Algunos pueden paliar sus necesidades básicas de alimentación acudiendo a una serie de comedores tolerados en algunas iglesias. España, un país que presenta problemas de baja natalidad (con un 16,9% de la población mayor de 65 años), tiene actualmente unas 5.000 residencias de ancianos –sumando las públicas, las privadas con camas concertadas (que paga total o parcialmente el sector público) y las privadas– que acogen unas 300.000 camas: de promedio, 1 por cada 26 personas mayores de 65 años. A los servicios sociales de residencia interna, en España hay que añadir otros para los ancianos que aún residen en sus casas: entrega de comidas a domicilio, asistencia a comedores, servicio telefónico de urgencias, asistencia a comedores, ayuda en las labores domésticas. Están habilitadas y atendidas, para el uso y acceso de los mayores, instalaciones con muchísima más calidad que las de Cuba: residencias de día, clubes recreativos, centros culturales y sociales. Se organizan (directamente por el gobierno o subvencionados) planes de viajes turísticos a un precio rebajado para tercera edad. El transporte público tiene también tarifas con rebajas considerables (en algunas zonas es gratuito) para esta franja de edad. Aun así, España admite que aún tiene dificultades para cubrir todas las necesidades que trae el envejecimiento de la población.
47 Instituto Nacional de Estadística (INE): Anuario Estadístico de España.
En Uruguay, otro país con problemas de envejecimiento, hay de 1.500 a 2.000 residencias de ancianos (entre públicas y privadas), para una población de algo más de 452.000 habitantes mayores de 65 años: 1 por cada 226-301 de ellos.
Adquiera el libro: https://a.co/d/3AWQrDe
Antonio (Tony) Guedes Sánchez nació en Unión de Reyes, provincia de Matanzas, Cuba, en 1951. Médico de Familia, ha ejercido en Madrid, donde reside junto a su familia desde 1981. Ha sido presidente de la Unión Liberal Cubana, partido político fundado en 1990 y miembro de la Internacional Liberal. Presidente de A.I.L (Asociación Iberoamericana por la Libertad). Miembro del Comité Cubano Pro Derechos Humanos en Madrid. El Municipio de Unión de Reyes en el exilio lo proclamó Hijo Predilecto en el 2015.