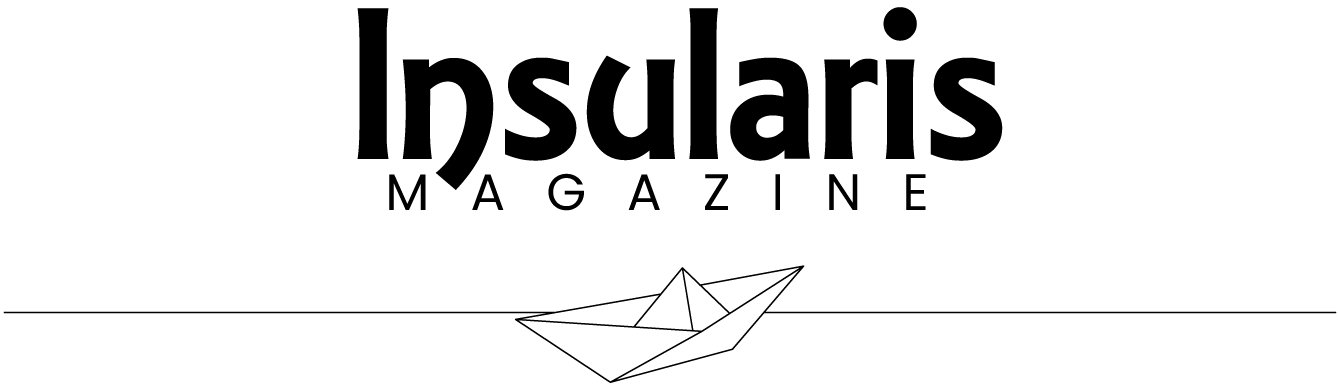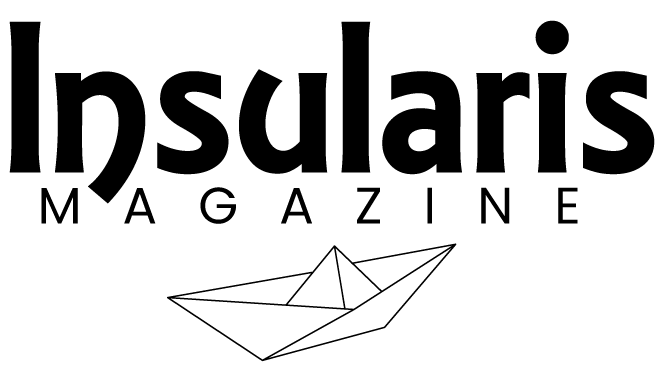Entrevista a Luis Cino Álvarez
JOAQUÍN GÁLVEZ
Luis Cino Álvarez (La Habana, 1956) Escritor y periodista independiente desde 1998. Fue miembro del Consejo de Redacción de la revista De Cuba y de Primavera Digital. Colaborador habitual de Cubanet desde 2003. Ha publicado los libros Los tigres de Diré Dawa (Neo Club Ediciones, 2014), los más dichosos del mundo (Neo Club Ediciones, 2018) y Volver a hablar con Nelson (Bokeh, 2022). Reside en Arroyo Naranjo, La Habana.
En la actualidad, Luis Cino Álvarez es uno de los periodistas y escritores cubanos independientes más contestatarios. Su destacada labor periodística y literaria la ha llevado a cabo en el insilio cubano, es decir, al margen de los círculos culturales oficialistas y, por lo tanto, a merced de la censura y la represión del régimen castrista. Recientemente, le concedió esta entrevista a Insularis Magazine.
JG. Tu infancia y adolescencia transcurren durante los albores de la Revolución cubana. ¿Qué impacto tuvo ese periodo de transición en tu vida y formación intelectual?
LCA. Como todos los de mi generación, mi niñez y adolescencia discurrieron en medio de un incesante adoctrinamiento, una vorágine de cambios que eran casi siempre para mal, desgarramientos familiares por causas políticas, prohibiciones de todo tipo y más dudas que certezas. En mi caso, donde mi padre y mis hermanos eran firmes simpatizantes de Fidel Castro, estas dudas y contradicciones, y mi carácter rebelde, me ocasionaron numerosos problemas y me convirtieron en algo así como la oveja negra de la familia.
Respecto a mi formación intelectual, fui casi autodidacta. Me expulsaron del Destacamento Pedagógico en 1974 por “problemas ideológicos”. Por suerte, me formé en una época en que, contrario a lo que ocurre hoy, había un ambiente favorable para la cultura, a pesar de la censura y las prohibiciones. Tuve la suerte de que en esa época, los libros eran muy baratos, y paradójicamente, la censura al cine norteamericano que rigió hasta bien entrada la década de 1970, me permitió conocer lo mejor del cine europeo y de directores de otras latitudes como Akira Kurosawa.
Luis Cino
JG. ¿Cuándo nace el escritor y cuáles fueron tus primeras influencias literarias?
LCA. Desde niño fui un lector voraz. Leía compulsivamente (aun lo hago) cuanto libro caía en mis manos. En cuanto a la escritura, empecé, siendo adolescente, haciendo unos poemas espantosos. Por suerte, comprendí a tiempo que eran una mierda, que no servían. Respeto mucho la poesía, soy incapaz de profanarla. La narrativa, los cuentos se me daban mejor… Mis primeras influencias literarias fueron Hemingway, Faulkner, Whitman y García Márquez (todavía no me recupero del impacto que me causó Cien años de soledad). Luego sumaría a Kundera, Vargas Llosa, Cabrera Infante, Tom Wolfe, Salman Rushdie, Cormack McCarthy…
JG. Tu vocación melómana por el blues, el jazz y el rock, así como tu aprendizaje de la lengua inglesa, hicieron que te convirtieras en un outsider dentro del ámbito socio cultural cubano. ¿Qué ha significado para ti ser un melómano anglófilo?
LCA. Soy un melómano incurable, casi maniaco. Me apasionan el rock, los blues, el jazz, el soul, el country. Pero también Bach, Mozart, la música brasileña y la canción de autor: Serrat, Leonard Cohen, Joaquín Sabina, y principalmente Bob Dylan. Mi afición por la música norteamericana e inglesa me trajo numerosos problemas en mi adolescencia y juventud, cuando estaba proscrita en Cuba por ser considerada “la música del enemigo”. De hecho, la mayoría de los primeros regaños y penitencias que tuve que afrontar por “diversionismo ideológico” fue por melenudo y por ser sorprendido, en becas y escuelas al campo, escuchando la WQAM y otras estaciones de radio norteamericanas. Las oía asiduamente y eso me permitía estar tan al tanto del rock y el soul como si viviese en Estados Unidos y no en la Cuba de Fidel Castro…Las letras de las canciones que copiaba (de los Beatles, los Stones, Dylan, James Taylor, etc.) y los American Top 40 semanales me ayudaron muchísimo en el aprendizaje del idioma inglés.
Waldo Saavedra, Alberto Sánchez e hijo, Agustín Gordillo y Luis Cino.
Alberto Sánchez e hijo, Luis Cino, Waldo Saavedra y su ex-esposa, Agustín Gordillo y Elena Gordillo.
JG. ¿Cómo se produce tu ruptura con la cultura oficial cubana y qué razones te llevaron a tomar dicha decisión para así convertirte en un intelectual opositor?
LCA. Yo no rompí con la cultura oficial, nunca estuve dentro de ella. Lo más cerca que estuve fue cuando, de joven, rodé con mis narraciones por casas de cultura y talleres literarios, donde siempre me rechazaban por los consabidos “problemas ideológicos”… Cuando me expulsaron de la enseñanza, quedé marcado como desafecto. Solo conseguía trabajo en la construcción y la agricultura, y eso me dejaba poco tiempo para escribir. Pero nunca dejé de hacerlo. Aunque tuviera que guardar los cuentos que escribía (los que más me gustaban, los demás los botaba) y una novela que nunca he llegado a terminar, porque la he ido saqueando para mis relatos.
JG. Has sido uno de los periodistas más contestatarios de la prensa independiente en Cuba. Háblanos de tu compromiso como periodista con respecto a una realidad lastrada por la censura del totalitarismo castrista.
LCA. Entré al periodismo independiente en 1998, en la agencia Nueva Prensa Cubana, que dirigía Mercedes Moreno, una periodista deportiva que había sido expulsada de la TV. Siempre digo que si no fuera periodista independiente, hace mucho que hubiese reventado de rabia e impotencia. Hacer periodismo al margen del control y la censura, contar la Cuba real, es mi modo de contribuir a que un día podamos vivir en un país mejor y libre.
El periodismo me influye a la hora de escribir ficción y viceversa, y eso puede ser beneficioso –mira los casos de Tom Wolfe, Gay Talese, Hunter Thompson, Truman Capote, García Márquez, Vargas Llosa, Kapuczinky, pero también puede ser un lastre en cualquiera de los dos sentidos, tanto si te resta capacidad para la fabulación en la narrativa como si hace que se te vaya la mano en ella en un artículo… Nunca quisiera dejar de hacer periodismo, pero desearía, cuando Cuba sea un país normal, no tener que dedicar tantas horas y energía a los artículos de opinión, que son mi fuerte, y poder dedicar más tiempo a escribir literatura de ficción.
JG. En tus tres libros de relatos plasmas, sin cortapisas, no solo la vida marginal cubana, especialmente en La Habana, sino también la del silencio público y la autocensura por razones ideológicas; es decir, la Cuba real, esa que no existe para las editoriales oficialistas. ¿Cómo has encarado tu destino de escritor ante esa realidad, a pesar de la desventaja de ser borrado del mapa literario del oficialismo cubano, lo cual puede ser también una ventaja?
LCA. Mi primer libro, Los tigres de Dire Dawa, no pudo ser publicado hasta el año 2015. Desde entonces, todos mis libros han sido publicados en el exterior, tres en Neo Club Ediciones y uno en Bokeh. Es duro no tener reconocimiento en tu país, verte privado de los lectores del país de uno, que es tu público natural y el que mejor puede entenderte. Pero peor es tener que resignarse a que nunca te publiquen y tener tu obra engavetada.
JG. Logras visitar los Estados Unidos y conocerlo de cerca. ¿Qué significó esa primera visita para un estudioso, a distancia, de la cultura norteamericana, sobre todo si tenemos en cuenta de que lo aprendido en una sociedad cerrada como la cubana te priva de la experiencia de primera mano? ¿Cambió tu concepto sobre USA?
LCA. Mis cinco visitas a Estados Unidos, entre 2015 y 2019, no modificaron mis concepciones sobre ese país, sino que las confirmaron. Nunca me he sentido extraño allá, al contrario. Si acaso, New York, cuando estuve allá, me pareció demasiado inmensa, aplastante. Pero sentí familiares a los estados del Sur, por los que rodé con un amigo de mi juventud, cumpliendo un viejo sueño de recorrer la ruta del blues y el rock and roll, de New Orleans y Mississippi a Memphis y Nashville. Y en Miami, con tantos buenos amigos como tengo allí, siempre me siento como en casa.
JG. Recientemente la editorial Neo Club Ediciones públicó Las mafias literarias en Cuba, un libro escrito a dos manos, bajo tu autoría y la de Víctor Manuel Domínguez, en el cual llaman las cosas por su nombre y ponen al descubierto las trapacerías del mundo cultural oficialista. Sin embargo, existe una cantidad considerable de intelectuales cubanos que no conciben la cultura sin la tutela del Estado -incluso entre los exiliados-, y han tratado de imponer el canon oficialista como epicentro de la cultura cubana, excluyendo a escritores y artistas independientes y exiliados. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo concibes el campo de la cultura en una Cuba libre y democrática?
LCA. Hay muchos artistas e intelectuales que ni siquiera en el exilio logran cortar el cordón umbilical con la tutela estatal. Es el resultado de haberse formado bajo una dictadura ha durado demasiado tiempo y lo ha permeado todo. En una Cuba democrática concibo el arte y la cultura como único pueden ser si aspiran verdaderamente a serlo y no simples encargos del poder ni bufonerías de cortesanos: libre, sin censuras ni ataduras ideológicas.
JG. Como diría Robert Frost, elegiste el camino menos transitado, en este caso el de permanecer en Cuba y enfrentar la represión y la censura de una dictadura, y no el del exilio. ¿Por qué preferiste quedarte en Cuba y no te exiliaste aun cuando tuviste la oportunidad de hacerlo?
LCA. Te confieso que, a veces, en momentos en que me invade el desánimo, lamento no haberme quedado en Estados Unidos, habiendo podido aprovechar la oportunidad en algunos de mis viajes. Pesó más el tener en Cuba a mis hijos, mis nietos, mi mujer. Además, tengo el temor de no ser capaz de soportar el dolor del exilio. Y no menos importante, no quiero darle el gusto al régimen de que me vea huir. Sería como darme por vencido, aceptar la derrota. Si me he empujado toda la película, quiero ver su final, que presiento no esté muy lejano.
JG. Para terminar, cuáles son tus planes futuros como escritor y periodista inmerso en la realidad de la Cuba actual.
LCA. En la durísima Cuba de hoy, con tantas dificultades y carencias, apenas se puede hacer planes. Se trata solo de sobrevivir. No paro de escribir, no dejo que me venzan el desánimo y la depresión, y que pierda el sueño de la libertad.
Joaquín Gálvez (La Habana, 1965). Poeta, ensayista, periodista y promotor cultural. Reside en Estados Unidos desde 1989. Se licenció en Humanidades en la Universidad Barry. Cursó estudios de postgrado en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Internacional de la Florida y obtuvo una Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Universidad del Sur de la Florida. Ha publicado los poemarios “Alguien canta en la resaca” (Término Editorial, Cincinnati, 2000), “El viaje de los elegidos” (Betania, Madrid, 2005), “Trilogía del paria” (Editorial Silueta, Miami, 2007), “Hábitat” (Neo Club Ediciones, Miami, 2013), “Retrato desde la cuerda floja” (Poemas escogidos 1985-2012, Editorial Verbum, Madrid, 2016) y “Desde mi propia Isla” (Editorial El Ateje, Miami, 2022). Tiene inédito “Para habitar otra isla” (reseñas, artículos y ensayos). Textos suyos aparecen recogidos en numerosas antologías y publicaciones en Estados Unidos, Europa y América Latina. De 2015 a 2017, fue editor y miembro del Consejo de Dirección de la revista Signum Nous. Desde 2009, coordina el blog y la tertulia La Otra Esquina de las Palabras. Es editor de Insularis Magazine, revista digital de Literatura, Arte y Pensamiento.