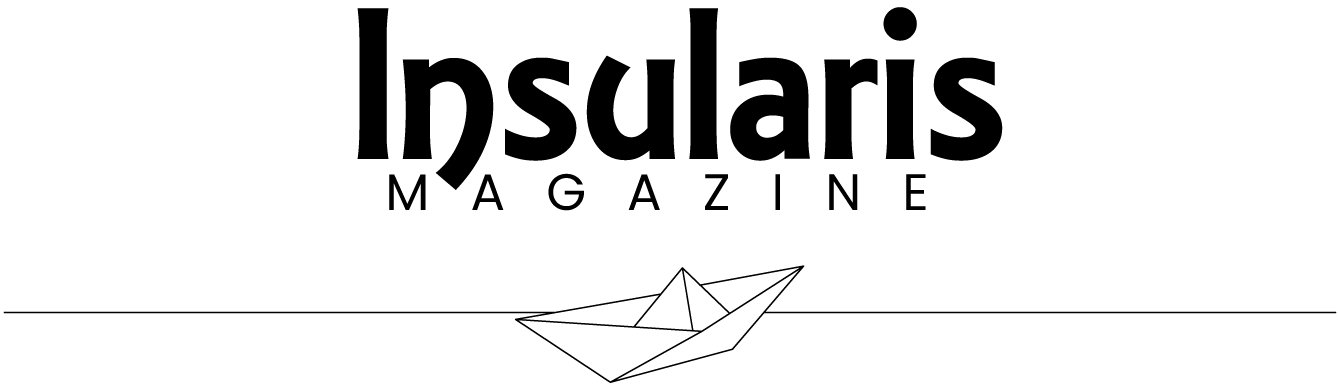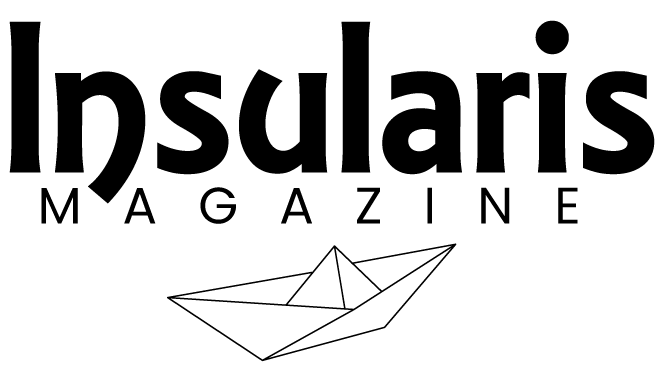Destino de la literatura
LOURDES TOMÁS FERNÁNDEZ DE CASTRO
Es probable que en el siglo diecinueve y aun en la primera mitad del veinte, a nadie se le hubiera ocurrido cuestionar la continuidad de la literatura, dudar de su capacidad de supervivencia, o postular su desaparición. Sin embargo, en una época en que la alta (y más rentable que alta) tecnología nos desplaza del centro de importancia de nuestro propio mundo, y nos convierte en criaturas superfluas, en meros pretextos para que existan, avancen y se multipliquen los artefactos tecnológicos; en un tiempo en que la comunicación visual sobrepuja la verbal, y la populosa imaginería espacial reduce a la obsolescencia el pensamiento abstracto, preguntarse si la literatura podrá o no sobrevivir no debe de parecer una ocurrencia caprichosa ni estrafalaria.
Reflexionar a propósito del destino de la literatura es tarea que no podría acometer sin antes intentar una definición de aquello a cuyo destino voy a aludir. Para este cometido previo, que considero indispensable, no me valdré de ninguna obra de referencia. Con esto no quiero decir que mi acercamiento definitorio eludirá lo convencional. Ni tal elusión pertenece a mi interés, ni creo que sea posible Siquiera en mi experiencia, las convenciones resultan inevitables. Me propongo simplemente prescindir de citas y complicaciones que me desvíen de lo esencial.
Mas si no he de acudir a las referencias ni incurrir en citas, ¿en qué, pues, he de fundar mi definición? A muchos de los que nos dedicamos a la literatura o nos interesamos en ella bien podría faltarnos una respuesta precisa, ordenada, para alguien que de repente nos preguntase qué es la literatura. A ninguno, en cambio, le falta una noción. Para todos la literatura ha constituido una asignatura en la escuela secundaria, y así, como objeto de estudio, se inserta en la noción que tenemos de ella. Todos, asimismo, nos hemos expuesto a una lista de difuntos que, en virtud de la literatura, han pervivido a lo largo de los siglos. Sófocles, Virgilio, Dante, Cervantes, Shakespeare, Rabelais son algunos de los finados más resonantemente vivos de la serie. En nuestra noción, la literatura bien puede, pues, identificarse con una especie de fábrica de inmortalidad y con un almacén de inmortales. Por último, diría que parece general obligación vincular la creación poética a la belleza, la estética, el arte. Ignoro cuán claros resulten tales conceptos para quienes los esgrimen, pero su asociación con la literatura es indefectible.
Lejos de desdeñar una noción que resulta, no de la investigación, sino de aprehensiones involuntarias, la definición que me propongo parte de ella y no la abandona. La literatura es aún, en efecto, una materia escolar a la que, por razones, obvias, se la llama por el nombre de la lengua del sitio en que se imparte (Español, English, Français, etc). Se trata, incluso, todavía, de una carrera universitaria. No voy a detenerme en la historia de cómo y cuándo la literatura se convirtió en disciplina académica. Antes bien me interesa esclarecer, con el apoyo de mi experiencia, en qué consiste esencialmente esa disciplina, pues no faltan confusiones al respecto. No faltan, por ejemplo, quienes creen que los estudios literarios enseñan a escribir obras narrativas, líricas y dramáticas. Semejante creencia, que no carece de justificación, es, no obstante, errónea. Como disciplina, la literatura no se propone el adiestramiento para la escritura de ficción ni de ningún otro tipo, y puede resultar ya peligrosa, ya superflua en los casos en que la composición de poemas, novelas o cuentos se toma a la ligera. Peligrosa, digo, porque exponerse con seriedad académica a la creación poética implica enfrentarse a obras que por cuestión de maestría formal, intensidad temperamental y complejidad semántica bien pueden amedrentar a quien aspira a escribir ficción, y aun pueden silenciarlo. Observaba a la vez que puede resultar superflua, porque cuando falta el talento para distinguir y calibrar lo poético, o se carece de interés en ello, los clásicos literarios a estudiar no representan sino antiguallas más o menos aburridas de cuyo conocimiento se puede prescindir.
En calidad de disciplina académica, la literatura se propone esencialmente enseñar a leer textos poéticos en el contexto histórico-cultural del autor, en el del lector, y en el gran contexto de toda la literatura vista a modo de una ocurrencia simultánea o un espacio donde todas las obras existen a una vez, sin lindes que impidan entablar relaciones interliterarias. El primer tipo de lectura a que aludo, y que denominaré cronológica por cuanto se atiene exclusivamente al momento de creación de un texto, requiere, como cabe sospechar, de formación humanística; la disciplina literaria abarca las humanidades. Por su parte, la lectura que atiende al contexto del lector, la anacrónica, aspira a actualizar las obras del pasado o rescatarlas para el presente. El talento interpretativo es indispensable para la hazaña, pero no es suficiente. La legitimidad del rescate supone que el rescatista sepa qué va a rescatar y de dónde ha de hacerlo. El lector, dicho sin metáforas, sólo puede actualizar una obra que ha leído, teniendo en cuenta el contexto histórico de su autor. La lectura anacrónica, que exige preparación humanística, no entraña una invitación al disparate. Por último, la tercera modalidad de lectura a que me referí, la interliteraria, se funda en el conocimiento extenso de un acervo poético dado, que puede ser el de un país, un idioma, o un hemisferio multilingüístico. La capacidad retentiva, asociativa e interpretativa del lector colaboran indispensablemente con esta tarea, que vale para explorar el comportamiento sistemático de la literatura, así como para diversificar las perspectivas analíticas de los textos poéticos, con el fin de enriquecer su campo semántico.
Unos párrafos atrás observé que la literatura, en una noción predefinitoria, se identificaba con una lista de obras y autores inmortalizados y almacenados, o con lo que califiqué de fábrica almacenista de inmortales. Semejante caracterización podrá parecer jocosa y hasta chacotera, pero no por ello deja de atenerse a la realidad de lo que es y está obligada a hacer la literatura. Mantener vivo el pasado poético en el presente, inmortalizar obras y autores, no es, en el caso en cuestión, labor que proceda de la vanidad, sino de una necesidad imperiosa. La literatura sólo puede existir a modo de tradición. Claro que el oficio de la mera escritura no precisa de la transmisión del legado poético de generación en generación. Sin ese legado, se pueden seguir escribiendo letras para canciones, crónicas, historias de ficción, guiones, libretos, artículos, etc. Pero si cesa la continuidad del pasado poético en el presente y ese pasado se disipa en el olvido (si quiebra la fábrica de inmortales y se desmorona su almacén), desaparece la literatura artística.
De esta última locución, "literatura artística", se infiere que debe de haber un tipo de literatura que no participa del arte. En inglés suele establecerse la diferencia entre art literature y fiction, y en español, a la mera ficción se la llama pasatiempo. Me parece atinado honrar tal distinción. Un cuentero al estilo del Juan Candela de Onelio Jorge Cardoso puede escribir literatura de pasatiempo, pero su habilidad alcanza sólo a entretener. La literatura artística no se limita a contarnos historias entretenidas, sino que ha de inducirnos a explorar el fundamento anímico e ideológico de nuestra conducta.
A guisa de la música, la literatura es un arte temporal; no acontece en el espacio como la pintura o la escultura, sino en el tiempo o, lo que es igual, en la sucesión psíquica. Con la música la literatura comparte el elemento temperamental o de carácter. La palabra poética, quiero decir, es capaz de suscitar emociones y sensaciones. Esa facultad de afectarnos anímicamente, que no la posibilidad de crear o evocar belleza, es lo que constituye la literatura en un arte. Pero a diferencia de la música y el resto de las artes, la literatura, en virtud del componente semántico que le es inherente, entraña también una creación de orden intelectual, estrechamente ligada a la filosofía y la psicología, y no menos compleja.
En este punto, la definición que me propuse está lejos de haber agotado cuanto puede decirse de la literatura; pero no voy a extender más la labor definitoria, ni a demorar el retorno a mi tema inicial: el destino del arte de la palabra. ¿Lo que hasta aquí he definido como literatura tendrá futuro en la época del texteante descuido gramatical y ortográfico del lenguaje, la pobreza léxica, la lectura breve y saltarina, el predominio de lo visual sobre lo conceptual, la ineptitud para la concentración psíquica, el ostracismo, en fin, del pensamiento abstracto? ¿Podrá la literatura sobrevivir como disciplina académica, cuando las universidades no se proponen ya formar seres humanos, sino meramente conferir oficios para ganarse la vida? Y si la literatura deja de existir como disciplina, ¿podrá sobrevivir como tradición? Confieso que tengo más dudas que respuestas. No sabría decir si la literatura está al borde de una muerte total y definitiva, o si se aboca a un sueño cataléptico del que pueda despertar en el futuro. Me atrevo, no obstante, a aseverar que no goza de buena salud, y no de puro temeraria me atrevo. Un hecho incontrovertido me brinda apoyo: incapaz ya de conferir lustre social a nada ni a nadie, la literatura carece en nuestros días de prestigio. Independientemente de que sirva o no para algo; independientemente de que contribuya o no significativamente al cultivo del individuo humano, la sociedad le ha retirado la fe a la literatura. De ahí su opacidad actual.
Apenas puede creerse que la lengua, sus posibilidades expresivas y su literatura fueran alguna vez razón de prestigio para las naciones, y motivo de orgullo para los pueblos. En la primera mitad del siglo pasado, cuando el éxito de los países dependía de su desarrollo industrial, la alta cultura y la literatura como parte de ella conservaban aún su esplendor. Jorge Mañach, en un ensayo que data del año 1925, exhortaba a los cubanos a honrar la alta cultura y a alentar su desarrollo. Pensaba que Cuba no podría nunca convertirse en una admirada potencia industrial al estilo de los Estados Unidos; creía, no obstante, porque era entonces posible creerlo, que una alta cultura podría lograrle prestigio a su nación. A casi cien años de La crisis de la alta cultura en Cuba, la reputación de un país tiene la altura de su tecnología.
Pero a despecho de cuanto conspira en su contra, la literatura acaso no desaparezca. Si deja de ser objeto de estudio en las escuelas y universidades, y nombres como el de Virgilio, Shakespeare o Cervantes caen en el olvido mayoritario, la literatura bien puede perdurar como objeto de cultivo en cofradías o hermandades, donde las voces de Virgilio, Shakespeare y Cervantes no dejen de resonar.
Lourdes Tomás Fernández de Castro (La Habana, Cuba). Ensayista y narradora. Reside entre Miami y Buenos Aires. Ha publicado el libro de cuentos Las dos caras de D (Sibil, 1985); Fray Servando Alucinado (University of Miami, 1994), Premio Letras de Oro (ensayo); Espacio sin fronteras (Premio Casa de las Américas, 1998 (ensayo) y la novela El domador (Vinciguerra, 2007)