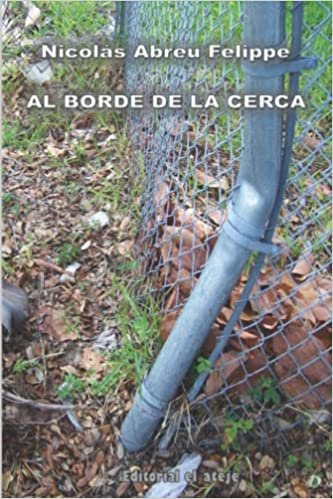Fragmento de “Al borde de la cerca”
NICOLÁS ABREU FELIPPE
Al borde de la cerca. 10 días que estremecieron a Cuba
Los 10 días que estremecieron a Cuba Aún después de que mi hermano me comentó que oyó decir por la Voz de las Américas que 74 o 75 personas más o menos (no recuerdo la cifra exacta), se habían asilado en la embajada de Perú, no fue mi idea aventurarme a pedir asilo en la sede diplomática y traté de olvidarme por completo del asunto. Nació en mí la duda y vivió hasta el último momento; no se sabía, ni siquiera se podía imaginar, en qué iba a acabar todo aquello. Pero era tanto mi deseo de largarme de la Isla, que decidí arriesgarme a pesar de que mis padres y muchos más estaban en contra. En ningún momento pensé en las consecuencias, ya estaba acostumbrado, para todo en la Isla, a no esperar nunca nada bueno. El terror y el miedo de haber padecido todos los años de mi vida bajo un régimen comunista me comprimían, y si hoy pudiera sentirme complacido y orgulloso de mi valentía, sería por haber superado esos momentos de consternación.
El día continuaba bajo el sol sofocante de mi barrio. Pero yo vivía un ritmo diferente. Me senté frente a mi madre que se mecía en el sillón. Todas las conversaciones en la casa eran referentes a la embajada. Trataba a toda costa de tomar una decisión definitoria, se presentaba lo que siempre había añorado, huir. Había llegado, o al menos eso creía, lo que siempre soñé y luego veía esfumarse para transformarse en planes imposibles de realizar. Como a todos los hombres me había llegado el momento de decidir sobre la continuación de mi vida. Me levanté, miré a mi madre y salí al portal envuelto en la mayor confusión con que había luchado jamás.
Afuera los árboles parecían chorrear los colores, sentí por un instante la sensación de que mi barrio se desteñía bajo el imponente sol de la tarde. Alguno que otro vecino que pasaba, se detenía y hablaba conmigo, con mucha cautela, acerca del tema, un tema que ahora conocían unos cuantos, que luego rodaría por el mundo entero y, más tarde, pasaría a tomar su lugar en la historia.
No podía estar un minuto tranquilo, no hacía más que dar vueltas del portal a la sala. A veces iba a la cocina y sin deseos tomaba agua, por hacer algo. Me detenía de momentos en la sala y hablaba cualquier bobería con mi madre. Era una bola de nervios. Me agitaba pensando, pero nada podía hacerme creer que todo aquello fuera a terminar en algo bueno.
En pocas horas una cantidad considerable de personas, hombres, mujeres y niños, había entrado ya a la embajada. Los adolescentes salían de las escuelas e iban directamente hacía allí; los obreros abandonaban sus puestos de trabajos, y valiéndose de cualquier medio, tomaban el mismo camino. Los choferes se detenían y abandonaban sus ómnibus para saltar aquella cerca que se presentaba como un milagro, era la oportunidad que hacía muchos años se esperaba y definitivamente no se podía dejar escapar. Es lindo ver cómo un hombre sin libertad se dispone a arriesgar su vida por alcanzar la paz y la tranquilidad, y alejarse para siempre del terror, en el que la palabra más inocente puede conducir al paredón, en el que la queja más insignificante puede convertirse en la condena más terrible.
Salí a la calle, P venía caminando y nos pusimos a conversar; me dijo que ya estaba enterado de todo, que iba a ver a unos amigos para ir para allá en carro. Le dije que se hablaba de que ya tenían la embajada bloqueada con tanques y cordones de policía; me respondió que iban dispuesto a lo que fuera. Me asombro su valentía, después demostró todo lo contrario.
Le pedí que hablara para ver si yo podía ir con ellos. Después de haber mirado a los alrededores, dudoso, me contestó que hablaría por mí; que si le decían que sí, me vendría a buscar sin falta.
Regresé a la casa, entré y me senté el sillón; pero no pude permanecer sentado unos minutos. Me levanté y fui a tomar agua a la pila del patio, y aprovechando la tranquilidad del lugar respiré profundo para aliviarme. Mi madre se asomó a la puerta y hablé con ella tratando de ocultar el nerviosismo para que no se diera cuenta de que me traía algo entre mano. No comprendía cómo no escuchaba los golpes que, en mi interior, trataban de hallar una salida; pero aprendí entonces los grandes esfuerzos que se pueden llegar a realizar por no hacer sufrir a los seres que amamos.
Es difícil tomar una decisión cuando hay que dejarlo todo, cuando de pronto hay que romper con ese cariño que uno va depositando en todas las cosas a las que no hacemos caso; solo entonces uno comprende el valor que posee todo cuanto nos rodea; de que definitivamente hay algo entre uno y esa vida que acontece fuera de nosotros. No es fácil abandonar de un golpe todo lo que ha estado a nuestro lado durante muchos años. Buscamos a veces en un rincón, en las tablas del techo, prietas ya por el agua que ha entrado cuando llueve, la prueba de que hemos existido.
Toda mi vida se había paralizado de momento. Presentía el cambio que se produciría para mí, iba a romper ese ritmo que tanto aborrecía, que en el fondo era mi vida y que más tarde iba a añorar.
P volvió y me llamó desde la acera. Me asomé a la puerta y lo vi mirando hacia la esquina aparentemente tranquilo; pero yo sabía que en su interior no era así. Fui hacia él y salimos calle arriba. No miré hacia atrás, tenía que luchar contra todo, pensar en que iba a huir, en que había que alejarse para siempre. ¿Qué otra cosa se podía hacer en esa isla donde los seres humanos ya se habían convertido en muertos andantes, en colas para coger un trozo de pan con que saciar el hambre del día, en una conformidad deprimente y contagiosa?
Iba con él sin decisión alguna. Caminábamos mientras me explicaba que no podíamos llegar juntos hasta la casa de sus amigos; que yo esperara en la esquina y que me recogerían al pasar. No entendía nada pero no quise preguntar, me dejaba llevar, no quería pensar ni decidir. Según él, todo eso demoraría media hora y aproveché para ir a decírselo a mi mujer, que estaba en casa de su madre.
Después de separarnos seguí por esa calle que tantas veces había caminado, unas veces cansado, otras lentamente, buscando el lugar donde daban las sombras de las casas. Hacia ellas miraba y parecían vacías, como si nunca hubieran estado habitadas. Trataba de que algo se quedara en mí, ya las paredes necesitadas de pintura, ya el rostro de alguien que me miraba desde una ventana, como a una cosa extraña. Mientras tanto, el sol seguía cayendo sobre todo, aparentemente inmóvil en el cielo azul sin ninguna nube que obstruyera su deseo de acortar la distancia. Nunca me había sentido tan cansado. El más insignificante detalle, que antes había pasado inadvertido, me llamaba ahora atención y trataba de retenerlo, de fijarlo, una piedra que atravesada en la acera molestaba el paso, la tranquilidad de los árboles que se mantenían quietos bajo la potencia del sol; iba tratando de incorporar la vida a mi propia vida. Mi mujer no estaba en casa de su madre y después de haber caminado aquel pasillo, que me había parecido infinito, no me sentí con deseos de volver a hacerlo y salí corriendo con los ojos cerrados. Una vez afuera en la calle, después de haber respirado profundamente –eso me aliviaba–, decidí buscarla por la cuadra. Dios quiera que esté cerca, pensaba; y así fue, la encontré visitando a unos vecinos frente a su casa. Acostumbraba a pasarse allí horas enteras conversando. Nunca me preocupé de qué; sé que una conversación que dura tanto tiempo no debe tener mucha importancia. No quise entrar y la llamé desde afuera. Me gritó que entrara, pero le hice señas con la mano para que saliera y me dijo que esperara un momento. Volví la espalda y me puse a mirar hacia la calle rota, llena de piedras, con miles de huecos que cuando llovía se llenaban de agua y no había quién pasara. Me agaché, arranqué una hierba y empecé a morderla; después escupía el jugo verdoso que me dejaba un sabor amargo en la boca. Trataba de aparentar a toda costa que ése era yo, el de siempre, tranquilo, sin ningún problema que pudiera inquietarme.
Impaciente, me volví y miré hacia adentro. Mi mujer ya venía, tal vez esperando que le dijera que más tarde iríamos al cine o que había conseguido un pedazo de ají para que lo echara a una libra de hígado de puerco que había comprado a unas gentes que se lo robaron del matadero, o que me diera dos pesos para comprar cigarros; pero nada de eso. Venía sencillamente a despedirme de ella, así, con naturalidad, como otra cosa cualquiera que pudiera pasar, sin saber que más tarde demostraría una vez más lo que yo significaba para ella. Juntos viviríamos momentos deprimentes, juntos comprenderíamos que por sobre la vida, por sobre la desesperación y la salvación está el amor.
Se me acercó y me preguntó qué pasaba; le dije sin titubear que me iba para la embajada. Sonrió como pensando que jugaba; se lo repetí y le expliqué lo que iba hacer. Fue impredecible su reacción al darse de cuenta que hablaba completamente en serio. Sólo me dijo.
—Bueno, ten cuidado.
Le di un beso, mis labios rozaron sus mejillas. Salí andando y no me volví hasta que llegué a la esquina. Ella permanecía apoyada en la reja, y al ver que hacía ese gesto con la mano que nunca he llegado a comprender, le respondí de igual manera, dándole la misma importancia de siempre; pero sabía que en el fondo quería decir algo, no sé qué, como sabía también que me alejaba de ella. ¿Qué pensamientos quedaron en su mente? ¿Qué dolor recorría ese cuerpo que yo tanto quería y no podía sentir?
Caminé rápidamente hasta el lugar donde había quedado en encontrarme con P. Por el camino me tropecé con mi hermano que esperaba la guagua; lo toqué por la cintura sin atreverme a decir nada, temía que sintiera el temblor de mis palabras, la queja con que seguramente se iban a desvanecer en sus oídos y seguí mi rumbo convencido de que no se había dado cuenta de mi nerviosismo.
P no estaba aún en el sitio donde habíamos quedado en vernos y me recosté al muro de una casa a esperar, era imposible mantenerme tranquilo. Miraba a mí alrededor constantemente esperando ver aparecer a P, mientras me preguntaba.
—¿De verdad ha llegado el día en que dejaré todo esto para siempre?
Me invadían los deseos de volver a mi casa, pero trataba de soportar. No era fácil luchar contra los sentimientos, no era tan fácil todo como lo había imaginado yo, como lo había soñado en la cama noche a noche al acostarme. No era tan fácil como lo gritaba a toda voz en mi casa en los momentos de ira, porque no encontraba ni siquiera un pedazo de pan para saciar el hambre que me retorcía el estómago. No era tan fácil como esos gritos que daba a mi madre amenazándola con que pronto no me iba a ver más. Ahora sentía la verdadera pena de abandonar. No hacía media hora que me había alejado de mi casa y me parecía que hacía siglos que no veía a mis padres, que no sentía el alboroto que siempre hay en ella.
Vi a P que venía caminando con dos más, uno tenía barba y el otro era un gordo; los conocía de vista. Cuando llegaron donde yo estaba se detuvieron momentáneamente y P fue el que dijo.
—Vamos, nos recogerán allí.
Y me señaló hacia la esquina opuesta a donde estábamos. No habían pasado dos minutos cuando apareció un carro viejo y sin pintar; dentro iban cuatro personas. No esperamos ni a que se detuviera, nos dirigimos hacia él casi volando; yo era el último. De pronto sentí un terror que me invadió el cuerpo, no circulaba la sangre dentro de mí. Hubiera querido decir que no iba, que volvía junto a mi familia, pero fuerzas interiores me arrastraban. Miré calle abajo y vi el costado de mi casa lanzar un aullido que no quise detenerme a oír, y entré al auto en un temblor que ya casi no podía controlar. Y afuera, todo como si nada. Y dejo que el viento entre por la ventanilla del automóvil y dé contra mí, mientras yo, perdido, busco en el cielo una nube que proteja esta huida, algo que me devuelva el aliento. No nos importa lo que va a pasar mañana hasta que algo interrumpe nuestro ritmo diario y nos damos cuenta de que puede no pasar para nosotros.
Vamos en el auto, yo no hablo, mientras todos comentan sobre cómo vamos a tratar de llegar a la embajada. Me repetía constantemente que debía haberme quedado en mi casa; contraje mi cuerpo y para tranquilizarme traté de imaginarme que iba hacia otro sitio. El que iba conduciendo hablaba sin parar. Por él supe que su hermano estaba ya dentro desde por la mañana y que él y su esposa, que estaba sentada a su lado, sólo iban para tratar de llegar hasta la cerca y darle alguna comida que le llevaban, si lograban verlo; supe también que nos bajaríamos lejos y trataríamos de llegar caminando, si es que se podía. Todos los planes variaron en un momento. Ya no se iba a entrar con el auto, a la fuerza si era necesario; íbamos sencillamente a una inspección y no me gustaba nada aquello, todos alardeaban.
Pararon el auto como a un kilómetro de donde estaba la embajada; lo supe más tarde, porque entonces yo no sabía dónde se encontraba, aunque había pasado miles de veces por allí.
Desde mucho antes de llegar a aquel lugar comprendí que estábamos cerca, pues miles de personas caminaban por las calles en la misma dirección. Algunos, sentados en los portales de sus casas como si estuvieran de fiesta, gritaban horrores a los que pasaban. Eran gentes que carecían de entretenimiento y se divertían, a pesar de las pocas energías que les dejaba el hambre, aunque para ello tuvieran que humillar a su propia madre. Esa es una de las formas tradicionales de demostrar la miseria humana.
Desde donde parqueamos pude ver una explanada llena de matorrales a la que la atravesaba un camino por el que iban miles de hombres. Era incomprensible todo aquello. ¿Dónde estaba el terror que el gobierno de Cuba había sembrado durante tantos años en las gentes? ¿Qué pasaba? ¿Qué esperaban los amos para lanzar sus perros feroces contra la presa que quería escabullirse después de tanto tiempo encerrada? ¿Quién estaba cometiendo el error, ellos o yo?
Fui el primero en bajar del carro. Eché un vistazo a mí alrededor y vi que todos los que estaban de curiosos en los portales de sus casas me miraban como si hubiese venido de otro planeta.
La claridad me molestaba los ojos y los mantenía casi cerrados.
La mayoría de todos aquellos curiosos que nos miraban estaban aterrorizados ante hecho semejante. ¿Quién podía imaginarse dos días antes que algo así pudiera pasar?
En muchos rostros se notaba la pena por lo que podía sucederles a aquellos suicidas decididos a todo, que buscaban la cerca sin saber si de verdad iba a conducirlos a la libertad o los llevaría a la muerte.
Un orgullo extraño recorrió mi cuerpo y sentí admiración por esos que iban en busca de la libertad sólo porque creían en la necesidad y el derecho de disfrutarla, a pesar de las desventajas y de lo que pudiera pasarles. Por primera vez el temor que me ocupaba desapareció y percibí que quería ser uno de ellos.
Llamé a P y le dije que yo volvía al barrio para recoger a mi mujer; que aparentemente parecía fácil entrar y que volvería después con ella y con todos los demás que quisieran acompañarme. Apenas sin mirarme y sin prestarme mucha atención me contestó que estaba bien. Pero yo sabía que en su interior reía creyendo que me había acobardado. Y me dije: ¿Qué importa si siento que voy a irme y a dejar todo lo que necesito conmigo? ¿Por qué no tratar antes de abarcar todo lo más que pueda? Porque en lo único que no tropezamos nunca con ningún límite, aunque vivamos muchos años, es en el cariño.
No debía actuar por embullo; tenía que estar seguro de lo que iba hacer, aunque la desesperación por ser libre era tan grande y las posibilidades de llegar a serlo tan pocas, que no se podía estar perdiendo tiempo en detenerse a pensar cuando se presentaba la más mínima oportunidad de lograrlo.
Caminé para coger una guagua, pero me di cuenta de que iba a ser tan difícil que llegué a sentirme nervioso. Demorarse mucho tiempo allí, cerca de los contornos de la embajada, era una locura. Sabía que a esas horas el gobierno de Cuba buscaba desesperadamente una solución dándose cabezazos contra la pared. Nunca esperamos una cosa como la que estaba sucediendo. Por mi mente no cesaban de pasar, como una película muda, mi casa, los niños retozando en el portal, mis padres, mis hermanos –todos desesperados– y hasta mi perro, a pesar de que hacía mucho tiempo que se había perdido. Luego de haber caminado mucho logré colgarme de un Leyland que milagrosamente paró a mi lado después de haberse llevado una parada.
¿Dónde estaba todo aquello que había sentido hacía sólo un rato, antes de mi decisión de regresar, cuando me encontraba encerrado en aquel auto?
Toda la vida había cambiado de momento; me sentía aliviado de saber que regresaba para recuperar lo que había dejado atrás, renacía, un fogaje incomprensible me recorría de pies a cabeza, mientras trataba de adiestrar mis remordimientos para no reventar.
Fui directo hacia casa de mi suegra; quería ver a mi mujer, saber cómo había reaccionado a mi huida. Me animaba volverla a ver, tal vez reconocería en mí cuánto la había extrañado, lo mucho que necesitaba que estuviera a mi lado. Cuando estoy destruido, nada me reconforta más que un ser querido me abrace y me devuelva a la vida.
Muchas veces me he preguntado, ¿cómo será estar lejos de quien nos hace feliz, nos ama, de ese cuerpo donde nos refugiamos para no oír el ruido ensordecedor que afuera nos atolondra y nos vuelve estúpidos?
Ella estaba parada en la acera, frente al pasillo de la entrada de su casa, mirando hacia los lados. Me miró y noté su ansiedad porque me le acercara para preguntarme qué había pasado. Se lo expliqué todo y mientras caminábamos rumbo a mi casa, me dijo que ya ella había hablado con mi amigo Bernardo para ir con él para la embajada a las siete de la noche, cuando su mujer hubiera regresado de no sé dónde. Íbamos de la mano sin atinar a nada, sin notar lo que pasaba a nuestro alrededor. El mundo era algo ajeno a nosotros donde no podíamos buscar ningún alivio.
Tenía que tratar de ver a Bernardo rápidamente y contarle todo para ponernos de acuerdo a ver que hacíamos, y avisarle también a todos los que quisieran irse.
Vagaba, el tiempo se hacía irritante e inoportuno. Sólo me reconfortaba sentirme junto a mi mujer, en mi reparto, que tantas veces me había repugnado, aunque no me sentía capaz de demostrar ningún tipo de cariño ni pesar. Lo importante era que había que huir de alguna forma; huir, eso era todo, tratar de escapar de aquella cárcel que nos ahogaba, que no nos dejaba desarrollar nuestras capacidades, nuestros sentimientos, aunque más tarde sufriéramos la pena de hallarnos distantes, separados del mundo en que crecimos.
Antes de llegar a mi casa vi a algunas de mis amistades que querían largarse. Les conté cómo estaba la situación por los alrededores de la embajada y que hasta el momento el gobierno de Cuba no estaba haciendo nada para impedir que la gente siguiera asilándose. A Bernardo, que estaba sin camisa lavando un pantalón en el lavadero del patio de su casa –si es que se le podía llamar casa a aquel solar–, le grité desde la calle para que pasara a verme por mi casa, que tenía que hablarle; hubiera estado de más que le dijera de qué, enseguida lo comprendió.
Me hacía falta al menos una seguridad, alguna prueba que me hiciera saber que en lo que iba a hacer existía aunque fuera una sola posibilidad de escapar, que no era sencillamente un suicidio. Siempre he pensado que ante cualquier lucha hay que prever aunque sea un margen mínimo de salvación, mucho más en el caso de que un paso en falso significara el paredón, pues aunque la muerte no es nada, a nadie nunca, que yo sepa, le ha gustado morir.
Cuando abrí la reja de mi casa y entré en ella, sentí su calor, su olor y volví a sentirme protegido. Es algo raro, pero siempre he sentido que al entrar a mi casa quedo amparado ya de todo peligro, aunque el mundo afuera vuele en pedazos. Adentro todos parecían tranquilos, nadie se había imaginado siquiera a dónde había ido y me dio roña pensar la tristeza que les podía haber causado. Fui directo a donde estaba mi hermano y se lo conté todo rápidamente, y no titubeó en decirme que eso era una locura, un suicidio. Yo escuchaba sus palabras, siempre he escuchado sus palabras con respeto, pero dudaba, sentía dentro de mí algo que me decía: ¡Arriésgate, rompe el ritmo de tu vida de una vez, acaba con todo, la vida no es pasar, sino grabar en el tiempo que estás, que no has dejado de existir!
No tardó la noticia en ocupar mi casa, parecíamos todos unos locos. Mi padre gritaba que estábamos perdiendo la cabeza, que si queríamos ir presos, que todo eso acabaría en tragedia. Mi madre, sin embargo, alentaba al que ella creía que tenía la razón, al que veía decidido a lo que fuera, aunque no supiera por qué. Mi hermana parecía un animal enjaulado buscando como escapar. No olvidaré nunca sus ojos en esos momentos. Yo no dejaba a mi cuerpo reposar un instante, la intranquilidad me acababa. Discutía con mi hermano entre los gritos de mi padre, que decía que nos iban a oír hablar basura y total, no íbamos a hacer nada, trataba de hacerle comprender que era sencillamente un riesgo, que había que jugársela, que era una oportunidad y no se podía dejar escapar, que antes no había existido ninguna y quizás ésta que ahora se presentaba sería la última por mucho tiempo.
Sólo llegó la tranquilidad cuando decidimos esperar a ver qué decía la Voz de las Américas, si por casualidad el gobierno de Cuba decidía darle permiso para salir del país a los que estuvieran dentro de la embajada o lo que fuera. Por la Voz de las Américas nos manteníamos informados de lo que acontecía en el mundo, y en este caso era en lo único que podíamos confiar.
Todo era terror. Muchos de mis amigos venían a preguntarme qué iba a hacer yo. Al que no le tenía mucha confianza le decía que no iba a ir para la embajada; a otros más conocidos, sin embargo, les decía que prefería esperar lo que dijera la Voz de las Américas.
Quise estar solo y fui para mi cuarto; allí estaba mi mujer y me encerré con ella. Sentado al borde de la cama metí la cabeza entre las manos y traté de controlar mi desesperación, pero no lo lograba. Mi cuerpo estaba tan excitado que ignoraba que el tiempo pasaba, que había acabado la tarde que hacía apenas un rato nos aplastaba, y que las primeras sombras hacían parecer más verdes las hojas de los árboles que se veían por la ventana. La luz del día se alejaba y yo con ella.
Sentí que afuera me llamaban; era Bernardo, mi amigo, uno que como yo quería largarse desde hacía mucho tiempo. Abrí la puerta del cuarto y me di cuenta que ya era de noche. Caí en la noche que tanto me ha reconfortado siempre, pero que ahora no podía hacer nada. El tiempo había pasado rápidamente y yo tal vez había perdido una vez más la oportunidad de irme de Cuba, de esa isla condenada que en el fondo no tenía culpa alguna.
Sólo nos miramos y salimos a sentarnos en el muro, rajado, a punto de caerse, pero que aún servía para separar y proteger mi casa del mundo que afuera continuaba viciado y contagioso. Bernardo me dijo que lo tenía todo preparado para coger camino de la embajada cuando viniera su mujer de no sé dónde, que ya había recogido en una jaba lo que necesitaría para sus dos niñas y me preguntó lo que yo pensaba hacer. Le expliqué en todo lo que había estado y lo que había visto, y le dije que prefería esperar a oír la Voz de las Américas, que de seguro diría algo de lo que hubiese decidido el gobierno de Cuba al respecto. Estuvo de acuerdo conmigo y decidió esperar también.
El gobierno de Cuba tenía que determinar algo y rápido. No podía esperar mucho más, pues tenía sólo dos caminos, continuar prolongando el error que ya había cometido al quitar las postas que custodiaban la embajada de Perú o acabar con aquello de la forma más fácil acostumbrada por ellos, es decir, arrasando con la embajada y con todos los que estuviesen dentro. Sería sólo un escándalo de unos días que después se iría apagando lentamente como todos, y por el motivo de siempre, que a muy pocos o a casi nadie le importa. Qué le puede importar al mundo que aplasten con tanques a unos cuantos miles de personas que se asilan en una embajada pidiendo libertad (cosa de locos pedir libertad en el siglo XX), cuando se preocupan por construir bombas que hacen desaparecer a millones en fracciones de segundo, o se matan sin compasión sobre un pedazo de tierra por hacerse de un chorro de petróleo.
El gobierno de Cuba es capaz de todo. No lamenta siquiera la muerte de sus héroes; lamenta el que no hayan cumplido con la misión que les correspondía. De ahí que fue puro teatro toda la bulla que armó cuando murió un custodio de la embajada de Perú (que por cierto, fue su compañero de guardia quien lo mató cuando disparaba contra unos infelices que entraron allí a la fuerza, no por gusto, sino porque no existe forma más fácil de hacerlo sin que lo acribillen a uno a balazos). Ya eran habituales los intentos de asilo de esa manera en las embajadas, tanto en la de Perú como en la de Venezuela. Cuando no era una guagua que se desviaba de su recorrido y se lanzaba contra la cerca, era un auto o un camión o cualquier cosa que se moviera. Muchos habían perdido la vida en la desesperación de escapar de Cuba arriesgándolo todo de aquella manera. Los que eran capturados con vida en la intentona iban a parar a la cárcel de inmediato por muchísimos años. En este último asalto suicida por alcanzar el asilo en la embajada de Perú iban varias personas dentro de un vehículo, pero sucedió algo imprevisto. Un custodio, disparando alocadamente, mató a su compañero de guardia, convirtiéndolo de inmediato en un mártir, mientras los que iban en el ómnibus, después de haberse salvado milagrosamente de las ráfagas de ametralladora, lograron su propósito, convirtiéndose al instante para el gobierno de Cuba en asesinos y delincuentes sin precedentes. Las autoridades cubanas dieron la noticia muy distorsionadamente, tratando de hacer ver a todo el mundo que los que habían matado al guardia fueron los que conducían la guagua.
Y así fue que sin pensar en los resultados, en un momento de verdadera locura, el gobierno de Cuba dio la orden de quitar la vigilancia de la embajada peruana; y fue entonces, después de muchos años de espera, que apareció la oportunidad de poder huir de la isla.
Bernardo me dijo que volvería más tarde, se fue y yo volví a quedar envuelto en mi confusión; no sabía qué hacer, sentía necesidad de pasarme las manos por la cabeza una y otra vez; entraba al cuarto, lo recorría todo con la vista y volvía a salir al portal mientras mi mujer me miraba sin decirme una palabra. Esperaba sólo una decisión firme mía para lanzarse conmigo a lo que fuera.
Qué importaba ahora que la puerta caída raspara con el suelo al cerrarse, que las paredes estuvieran repelladas sólo a medias, que la meseta de la cocina semiconstruida no sirviera de nada, que el piso fuera de cemento y nunca se hubiera podido baldear. El momento era sencillamente terrible y yo quería a toda costa que acabara de una vez.
Busqué a los niños que jugaban en la sala inocentes de todo y traté de consolarme con ellos; traté de transportarme a ese mundo suyo en el que sólo hay vida y cariño.
Mi hermano, por su parte, seguía obstinado en que irse para la embajada era una locura; decía.
—Hagan ustedes lo que quieran, yo me quedo.
Qué dios raro asechaba a mi hermano en esos momentos, me preguntaba yo. Pero sabía que eso era imposible, ya el diablo, hacía muchos años, había instalado en la isla su casa de campaña.
Continué paseándome de un lugar a otro, pues no quise seguir perturbando a los niños. Dejé que mis nervios me llevaran, tomaba un sorbo de agua y encendía un cigarro o me sentaba al borde de la cama de mi madre en el último cuarto; siempre me ha gustado sentarme al borde de la cama, frente a la pared de la cocina, mirando las manchas de pinturas unas encima de las otras. El radio, sintonizado ya a todo volumen para escuchar la Voz de las Américas, se confundía con los gritos de mi padre que decía.
—Bajen eso, muchachos, que donde van a ir a parar es a la cárcel.
Mientras que de la sala mi hermana le contestaba.
—Da igual lo que pase, es que ya está cansado.
A veces, pensaba, casi maldiciéndome, en que P ya estaba dentro y yo, por esperar, iba a perder la posibilidad de hacerlo, y en una locura, que hacía vibrar las tejas de mi casa, seguía esperando.
Ya no se oía la radio. Mi hermano, a tanto rogar de mi padre, se lo había llevado a su cuarto para escucharlo solo. Fue un poco después el momento terrible en que oí decir que la Voz de las Américas había informado que Cuba no se iba a oponer a que salieran del país los que estuvieran dentro de la embajada, o algo parecido. Recibí la noticia sin ninguna alegría, llegó hasta mí como una pena. Yo, que creí que todo iba a ser mucho más fácil no sabía ahora cómo escapar, cómo levantarme, abrazarme a mi madre y decirle.
—Ya esto acabó. Yo estaré contigo hasta el fin de tu vida, de mi vida.
Pero algo se imponía, reteniéndome e incitándome a escapar a la vez.
La vida transcurría lentamente, lo notaba en que aún seguía respirando, en que aún, al pasarme la lengua por los dientes los sentía picados. Todos corrían, aunque ni siquiera sabían hacia dónde. Alguien llegó hasta mí y me lo repitió todo en la cara, pero sólo oí a lo lejos las palabras luchar contra el silencio, reconocía sólo ese misterio de entendernos por medio de sonidos. Yo continuaba en mi guerra, en mi lucha conmigo mismo. Me levanté de pronto y con la indecisión más grande de mi vida, les comuniqué a todos, con mucha serenidad pero sin solemnidad, que me iba para la embajada. Mi casa se convirtió en una histeria. Mi hermana, loca, sin atinar a nada, decía que se iba también. Mi padre, renuente, atacaba a todos, principalmente al que apoyara mi decisión. Uno de mis hermanos, que quería irse, se dejaba retener por su mujer, que lloraba a mares abrazándose a mi padre, mientras le pedía que lo retuviera. Mi otro hermano estaba ahora de acuerdo en irse, pero sólo con la condición de que lo hicieran mis padres también y, desesperado, permanecía en espera de su respuesta. Pero ¿quién los arrancaba así, de pronto, de todo aquello a lo que habían aferrado sus vidas? ¿Quién los hacía romper todo ese tiempo de estancia, llenos de felicidad, entre nosotros? ¿Quién los hacía moverse de la casa, pensando que nos podía costar la vida? Mi hermano siempre dijo que de salir de Cuba tendría que ser con mis padres. Si hay algo que he envidiado siempre en la vida, y lo reconozco, es el valor con que él ha luchado siempre por no dejarlos solos. Pero si hay algo maravilloso entre los hombres es que en nada se semejan entre sí.
Decidido e insistente traté de convencer a todos para que me siguieran, pero mi padre se negó y se fue de la casa. Aquella mujer de mi hermano con su oposición y su llanto estúpido, lo tenía contagiado y confundido. De pronto se fue la luz, como todas las noches, esto era algo tan habitual que, cuando no se iba, corríamos a apagar el radio y la televisión, porque sabíamos que comenzaría algún nuevo discurso del reprimerísimo o una retrasmisión del último. Mi madre corrió al baño a buscar las chismosas para encenderlas. Al poco rato invadió la casa el humo tóxico que despedían aquellos aparatos hechos con un pomo de aceite vacío lleno de luz brillante y un pedazo de tela cualquiera como mecha. Pero también estábamos acostumbrados a aquel mal olor que ahogaba; estábamos adaptados a ver las paredes manchadas del tizne negro que producían y que terminaba alojándose en nuestros pulmones. Aquel apagón consiguió darme un mayor impulso.
En medio de aquella locura sentí que me llamaban. Era JC, el primo de P. fui a él y me preguntó que si por fin me iba para la embajada; le contesté que sí y me dijo que se iba conmigo.
Aquella tarde, cuando regresaba de la embajada había pasado por casa de P a decirle a su esposa que él había entrado, y ella me pidió que si decidía irme más tarde, pasara antes por allí para mandarle algo de comer conmigo. Pero ahora ese trabajo lo iba a realizar su primo, que se unía también al grupo. Cada vez eran más.
Mi casa parecía la embajada, un grupo como de ocho o nueve esperaba por mí. Eran casi todos a los que había avisado horas antes, ya completamente decididos después de haber oído la Voz de las Américas.
Pensé que todo aquello podía llamar la atención y traer algún problema. Mi familia también había salido al portal. Mientras, yo me cambiaba de ropas y mi mujer recogía algunas cosas tranquilamente, a pesar de que yo la estaba agitando.
Cuando salí al portal, ya listo para marcharme, le di a mi hermano las llaves del cuarto y consulté con él lo que tenía que hacer con respecto a algunas cosas. Estaba nervioso y actuaba con rapidez, sin pensar; afuera, en la calle, la gente me esperaba como a un héroe y yo iba como un muerto. Antes de unirme al grupo, les dije que esperaran un momento y salí corriendo con mi mujer hasta casa de F, que vivía a dos cuadras, a despedirme. Fue una despedida sin sensaciones de ningún tipo, como si al otro día nos volviéramos a ver. F y yo, juntos, habíamos tratado de fabricar un bote, pero nunca logramos conseguir todo los que nos hacía falta. El plan se convirtió en muchas dificultades, pues teníamos que hablar con tanta gente para poder conseguir cualquier bobería, que tuvimos que abandonar el proyecto por miedo a ir a parar a la cárcel en cualquier momento.
Rápidamente regresamos y volvimos a estar en mi casa, frente al grupo de gente que esperaba en la calle por nosotros dos.
Toda mi familia menos mi padre, que no había regresado, continuaba afuera, en el portal; sólo mi hermano, sin camisa, estaba en la acera apoyado al muro, observándolo todo, presintiendo el desastre. Les fui dando un beso a todos hasta que llegué junto a él. Lo toqué por el hombro, sentí su piel hirviendo, apaciguando el dolor de la partida; sentí cómo desde ese instante ya se preparaba para enfrentar las nuevas tragedias que iban a acabar por siempre con la tranquilidad y la alegría en mi casa.
Estábamos todos bajo aquella noche que tal vez sería la última en que volveríamos a estar juntos. La noche nos envolvía mientras nosotros padecíamos en nuestras vidas un nuevo golpe.
Salí andando junto a mi mujer, ella se volvió y caminando casi de espaldas, dijo adiós dos o tres veces. No miré atrás; sabía que al volverme encontraría la mirada de mis seres queridos pidiéndome que regresara, preguntándome por qué me iba y hacia dónde, diciéndome que no hallaría nada en lugares desconocidos, donde no había nada de mi vida; y yo no sabía si ante esas miradas podría contenerme.
Había que irse, ésa era toda la razón, y sabía que atrás quedaba mi vieja casa que se caía a pedazos, mis viejos a los que tanto quería, el retozo de los niños y sus risas, mis hermanos, un pedazo de mi vida que sentía se alejaba de mí para siempre y al que yo renunciaba sin escrúpulos. Sabía que ya no volvería, que a pesar de todo el sentimiento, de todo el cariño, nunca hay regreso, que siempre partimos sin la esperanza de volver a encontrarnos.
Todo el grupo iba delante, mi mujer y yo caminábamos despacio y en silencio, más bien evitando tropezar con algo y caernos en lugares donde había mucha oscuridad. Nos dirigíamos hacia la parada de guagua. Me animaba a hablar sólo cuando alguien me daba conversación o me preguntaba sobre algo.
A pesar de todo, en mis adentros sentía que quería volver. La soledad me ahogaba, aún podía arrepentirme pero me resistía; me quedaban fuerzas para mantenerme por mí mismo. Pensaba que a cada paso que daba estaba más perdido, que el regreso se haría más difícil, y en vez de un refugio, mi casa ya me parecía la salvación.
Llegamos a la parada de la guagua, estaba repleta de gente y las pocas guaguas que pasaban haciendo su peculiar ruido estruendoso no paraban. Nos invadían con su humo negro y seguían con hombres colgando de las puertas, muchos más de lo habitual. Era deprimente la desesperación con que se movían las personas (las que aún lo eran), el terror no dejaba que hubiera comunicación entre uno y otro; sin embargo, era muy fácil darse cuenta quién iba para la embajada y quién no.
Llamé a Bernardo a un lado y le dije que de allí no íbamos a irnos nunca, que podíamos salir caminando y a lo mejor por el camino nos encontrábamos con algún camión que fuera para allá y nos recogiera o que tal vez alguna guagua parara fuera de la parada para dejar a alguien y entonces aprovechábamos y nos colábamos. Con los taxis no podíamos contar; si normalmente era muy difícil capturar uno, porque siempre iban en rumbo contrario a donde uno se dirigía, ahora sus conductores estaban demasiado ocupados haciendo recorridos directos hasta la embajada y, a la vez, llenándose los bolsillos de dinero. A lo descarado le alquilaban sólo al que ofreciera una buena cantidad como recompensa. Nosotros no teníamos dinero para eso y, además, no cabíamos todos dentro de un taxi.
Bernardo aceptó y salimos andando, con los niños en brazos y las jabas a cuestas, con ropa y leche para ellos; un hombre puede aguantar, pero cuando un niño llora por leche hay que dársela, y una de las hijas de Bernardo tenía sólo unos meses de nacida.
No importaba cómo ni cuándo llegaríamos a la embajada; íbamos decididos, unidos y sólo nos preocupaba la posibilidad de llegar tarde y hubiese acabado todo.
Para colmo y que no me olvidara, ni siquiera en el último momento –si aquél lo era– de la miseria viviente y palpable en todos los rincones de aquella ciudad muerta, por el camino nos encontramos con una mujer que nos había vendido un pollo en bolsa negra el día anterior y a la que le quedamos debiendo parte del dinero. Mi esposa decidió liquidarle en ese momento lo que le debíamos. Con un dolor terrible y bajo protesta le di los tres pesos, poco más o menos lo que tenía en el bolsillo.
Después que la mujer se alejó, cuando quedamos solos mi esposa y yo, le reclamé que no debió haberle pagado nada, que de todas formas ya daba igual, pero me contestó que eso no era mío, que no fuera descarado y decidí olvidarlo.
Convencidos ya de que era imposible capturar algún transporte, pensamos en la posibilidad de tratar de resolver con algún amigo que lo tuviera y nos quisiera ayudar en aquel momento.
Como nos era camino, decidimos ir a hablar con G. Él tenía un automóvil y tal vez nos podría ayudar; no estaría de más pedirle el favor. Era amigo de F y mío, los domingos íbamos juntos en su carro a pescar. Milagrosamente estaba allí, lo llamé y le expliqué la situación en que estábamos, pero me dijo que iba a salir en unos minutos a recoger un dinero que su padre le había mandado de Estados Unidos con no sé quién. Él al igual que F, estaba en trámites legales para irse del país desde no se sabía ya cuánto tiempo. Sus padres llevaban muchos años viviendo en Miami.
G, con deseos de ayudar, les recordó a L y a T que un amigo de ellos tenía un camión y que de seguro sí nos ayudaría porque era muy amigo del padre de T. Noté en el rostro de G cierta impaciencia; mucha gente en una casa donde hay un auto parqueado puede llamar la atención y costar caro. Al igual que nosotros, todo el mundo pensaba que aquella locura terminaría en cualquier momento y que el gobierno de Cuba comenzaría a tomar represalias contra todo el que tratara de acercarse a la embajada o estuviera en camino.
L y T salieron para casa de aquel hombre al que no conocía, pero en el que ellos tenían mucha confianza. Yo, como siempre, no tenía mucha esperanza; vi irse la última en el carro de G, que salió en un instante con su familia a resolver su problema, y me dijo adiós sacando la mano por la ventanilla. Yo creí que era la última posibilidad, que se despedía de mí.
Quedé en la esquina desesperado sin poder controlar mi cuerpo ni un segundo. Me movía incansablemente y llegó a ser tan grande mi descontrol que quería volver a casa sin esperar más. Mis amigos trataron de apaciguarme, mi mujer me pedía que tuviera paciencia, que todo se iba a resolver.
Cuanta cosa se movía alrededor mío me parecía que nos atacaría, que eran policías que nos venían a detener por sospechosos.
Eran unos momentos desesperantes. Uno mismo, por miedo o ansiedad, convertía lo que pasaba en una contradicción, en una calamidad. Era imposible pensar que algo pudiera salir bien. No sentía la vida. Mi cuerpo iba en el espacio como algo distanciado y sin peso. Me recorrió nuevamente ese escalofrío que nos estremece al pensar en la muerte, en la propia muerte.
Sentía la noche adentrarse, apretarme contra la acera. Me parecía no estar compartiendo el mundo con los demás. Veía a mi mujer hablando, riendo no recuerdo por qué, y de vez en cuando se me acercaba y me cogía por el brazo y me halaba hacia ella; sabía que eso me reconfortaba.
Volví en mí cuando desde un camión, de cama, sin protección alrededor, que parqueó a nuestro lado, L y T, muy alegres nos dijeron que montáramos rápido, que su amigo nos iba a llevar. Ya encima del camión nos pusimos de acuerdo para hacer una colecta y dársela al chofer, de todas formas, pensábamos; el dinero no nos iba a hacer falta para nada. Bernardo dijo que también le iba a dar su reloj ruso, que por casualidad daba la hora, aunque no sabíamos si bien o mal. En Cuba se vive tan apartado del mundo, tan desatinadamente, que se conoce (sólo algunos se dan cuenta), que el tiempo pasa por la llegada del amanecer y la caída de la noche.
Pero qué esperar de un país donde tener una fosforera de gas había pasado a ser un privilegio, y quien lo disfrutaba se sentía realizado, engrandecido. Vivía orgulloso de poder brindarte esa llama sin humo al pedirle candela para encender un cigarro, porque los fósforos ya han desaparecido de todos los lugares. Qué esperar de un país donde un blue jeans había pasado a ser la vida de muchos y el sueño de casi todos.
La mujer de Bernardo con sus dos hijos iba delante, al lado del chofer, y los demás íbamos en la cama del camión, al aire libre, aguantándonos como mejor podíamos.
T me hizo saber que su amigo nos iba a dejar cerca de la embajada, que no llegaría hasta ella porque eso podía perjudicarlo. En Cuba todo puede perjudicarlo a uno, hasta existir; puedes existir pero no sabiendo que existes. Todo el mundo se cuidaba y yo no estaba en contra de que él lo hiciera, sencillamente porque él se quedaba y nosotros nos íbamos, o por lo menos eso creíamos. Aquel hombre se pondría muy contento con lo que le diéramos por habernos ayudado; lo que se merecía en verdad no lo teníamos para dárselo. A lo mejor con ese dinero podía resolver algo de comida comprándola en bolsa negra y así librarse por lo menos un día, de la preocupación de no saber, a la hora del almuerzo, qué iba a ponerle a sus hijos en la mesa. Todavía podía decirse que quedaban hombres en Cuba capaces de arriesgarse por hacerles un favor a otros.
Me sentía contento y más tranquilo, ya íbamos camino de la embajada. Desde los carros que nos pasaban por al lado, que, sin duda, iban para allá también porque iban repletos de gentes, siempre alguien nos echaba una mirada interrogadora como para sentirse más seguro, imaginándose que al menos íbamos a compartir la misma suerte. Otros, parados en la acera, nos señalaban con el dedo y se quedaban comentando entre sí. Pero qué me importaba a mí ya lo que dijera nadie. No importaba nada. Íbamos dispuestos a lo que fuera, aunque no nos diera nuestra libertad y lo que deseábamos, valía la pena participar. Sólo porque íbamos con nuestras vidas, que en esos momentos pasaban inadvertidas, abriendo la esperanza de volver a la vida a millones de hombres condenados por siempre al egoísmo, al hambre, a las calamidades de la miseria, al atrofiamiento, a no ser nunca y a la muerte.
De vez en cuando observaba a mi mujer que acurrucada entre los demás, sin pronunciar una palabra, alzaba sus ojos hacia mí, que iba de pie, y respondía a mi mirada, lanzándome preguntas que no podía contestarle. ¿Qué pasará?, ¿a dónde vamos? A mí que buscaba una respuesta ahogado en la bulla y los ruidos que llegaban de todas partes y que estaban a punto de hacerme reventar la cabeza. ¿Qué podía responderle yo?
Fue tan rápido el viaje que me sorprendí cuando oí decir que teníamos que bajar. En un instante ya estábamos todos en tierra. Bernardo le dio su reloj y el dinero al hombre como habíamos convenido. Yo me acerqué a él y le di las gracias mientras miraba su rostro para no olvidarlo y lo abracé interiormente por tan grande favor.
Estábamos relativamente cerca de la embajada, miles de personas caminaban alocadamente hacia ella.
Vi el camión alejarse y con él, el regreso. Le volví la espalda y eché a andar junto a todos aquellos que me acompañaban por el centro de la famosa calle setenta, entre una masa humana que como nosotros llevaba la misma dirección.
Íbamos entre los gritos de algunos policías que, disfrazados de pueblo, pretendían humillarnos gritando estupideces que se perdían en el poco caso que todos les hacíamos.
Mi mujer y yo, cogidos de la mano, caminábamos separados de los demás. Estaba muy alumbrada la calle; acostumbrado ya a los apagones me asombró la abundancia de luz, que era tanta que llegaba a molestar; pero después de todo era preferible, porque podíamos ver claramente lo que pasaba a nuestro alrededor.
El tráfico se había paralizado para dar paso a una muchedumbre ansiosa que desfilaba, todos con el mismo propósito. No se veía el terror reflejado en ningún rostro. Sencillamente, ya no importaba nada. Era el momento de liberarse, de escapar de todas las trabas impuestas por la fuerza, de desvanecerse ante la vida. Más bien aquello daba la impresión de una fiesta gigante, la gran fiesta en la que podía participar todo el que quisiera. Era esa la primera movilización espontanea que había logrado el gobierno de Cuba en veinte años, sin proponérselo, desde luego.
El aire batía fuerte proveniente del mar y me despeinaba, en realidad molestaba, pero era un aire rico, con su olor inconfundible.
Se me hacía infinita la distancia que había que recorrer para llegar hasta la cerca, aunque no tenía idea si faltaba mucho o poco, ni dónde estaba la embajada exactamente; ninguno de nosotros lo sabía, pero no sería difícil dar con ella. Sólo había que seguir a los demás.
De vez en cuando oía a alguien comentar, refiriéndose a Bernardo y su esposa.
—Mira eso, qué criminales, con dos niños para la embajada.
Los criminales eran ellos, que si tenían hijos los dejaban en ese infierno.
Yo estaba sorprendido, era lo más que podía sentirse uno ante aquel desbordamiento humano, que parecía de fieras escapando de sus jaulas. Pensé un momento en cómo debería estar la embajada.
Llegamos a la esquina anterior a la quinta Avenida; se veía la calle setenta morir en ella. Desde la acera un policía, altavoz en mano, repetía contantemente que no se detuviera nadie, que había que estar en movimiento, que quien no fuera a entrar a la embajada se retirara de área. Me llamó la atención aquella decencia, ¿por qué no estaban dando palos o acribillando a balazos a la gente? Algún plan macabro tendrían entre manos que de seguro se desataría después. Pero me consolé diciéndome: Que pase lo que pase, total.
No había muchas luces en ese lugar, pero sí muchos policías con sus uniformes verde olivo, símbolos del terror y la represión, y alguna que otra patrulla entre los Alfa Romeo y VW de Seguridad del Estado. El asunto ya no era cosa de la policía simplemente; movilizaban la Seguridad del Estado y, más tarde, también las tropas especiales. Y a esas horas deberían estar en alarma de combate, esperando sólo por la orden de arrasar.
Había una grúa que arrastraba un carro, probablemente de alguien que llegó hasta allí, saltó la cerca y lo dejó abandonado. Tendrían buena faena porque había bastantes; hasta guaguas entre ellos, y a lo mejor –nadie podía asegurarlo– tendrían que buscar chofer también para la grúa porque podía quedar abandonada.
Ya estábamos sólo a unos metros de la embajada; lo sabíamos porque nos encontrábamos exactamente en la dirección que habíamos obtenido de la guía de teléfonos y además oíamos una gritería incesante que no podía ser más que de la embajada. Una sola calle conducía hacia aquellos gritos, y por ella cogían sólo los que se dirigían hacia allí. Había que pasar obligatoriamente entre dos policías que siempre decían algo, “apúrense” o “rápido, no se estacionen”.
No nos detuvimos un instante, cogimos aquella calle sin mirar a nadie, sin prestarle atención a los policías ni a lo que nos decían. Era pequeña y estaba oscura, pero nos conducía por fin a ese misterio que quedaría descubierto de una vez para nosotros.
A medida que me acercaba, iba creciendo en mi boca un sabor amargo incomprensible. Nada pasaba inadvertido para mí, ni el más leve y apenas perceptible murmullo. Era todo sensaciones, pedazos. Sentía a cada paso un estruendo, como si se me fuera a tirar encima alguien para decirme:
—Tú serás el que pagarás por todos.
Era definitivamente imposible imaginarse en aquellos momentos que ese fuera el camino para realizar un sueño feliz.
Pasó por mi mente el regreso, pero tal vez el miedo me forzaba a huir. La huida era la única salida, desgraciadamente la única y muy fácil de perder.
Ya estábamos frente a frente con la cerca que tanto había imaginado. La oscuridad reinaba. La vi, era una alambrada común y corriente aplastada por miles de pie que se habían apoyado en ella para saltar y que aún servía para separar los jardines de la embajada de la calle.
Más que horrible todo aquello era deprimente, una muchedumbre (en su mayoría policías disfrazados de pueblo), desde la calle gritaba oprobios a los que estaban dentro. Sin embargo los del otro lado sin hacerles caso, ayudaban a brincar a todos los que se aproximaban a la cerca con ese propósito. La puerta principal estaba cerrada porque decían que ya no cabían más, pero nadie se detenía; seguían saltando.
Algunos al brincar eran impunemente golpeados por las bestias que desde afuera tiraban piedras o pegaban con palos, pero a pesar de eso era imposible detener a aquellos desesperados que a veces ripostaban a los atacantes lanzando una patada o un puñetazo.
No podíamos perder tiempo, había que brincar antes de que llegara a nosotros aquella manada amaestrada, deseosa de golpear y humillar. Bernardo ayudó a las mujeres y a sus dos niñas a cruzar la cerca con la cooperación de los que ya estaban del otro lado, que lo hacían de muy buena gana. Luego brincaron los demás y por último Bernardo; sólo quedaba yo afuera, inmutable, sin más remedio ya que saltar. Mi mujer, apoyada en la cerca, me gritaba.
—Salta, ¿qué esperas?
Yo continuaba parado a dos o tres metros de la cerca desde donde había cuidado que no se les acercara nadie a darles por la espalda mientras saltaban, como les pasó a muchos.
La manada se acercaba arrasando con todo a su paso.
Oía como mi mujer me gritaba desesperadamente desde el otro lado. Todavía me parecía imposible que estuviera frente a la cerca, que ya sólo me faltara saltarla. Cerré los ojos y vi mi casa, oí sus gritos, mi familia llamándome, a mi hermano todavía recostado en el muro, sin camisa, triste. La vi desplomarse y yo desde adentro tratando de alcanzar la puerta que permanecía cerrada con pestillo, como solía trancarla mi padre por la noche cuando era el último en llegar. Y olvidando el mundo que afuera se despedazaba, avancé hacia la cerca y de un salto, sin tocarla apenas, caí del otro lado, donde mi mujer me recibió, donde posiblemente estaría a salvo por lo menos de momento, donde comenzaba algo nuevo para mí, donde debía enfrentar con valor una nueva batalla.
Cogí a mi mujer del brazo y le dije.
—Vamos a buscar un lugar seguro, no nos importa ya lo que pase afuera y nos pueden herir con una piedra.
Antes de comenzar a luchar contra todas aquellas gentes para dar un paso, miré atrás, por sobre mi hombro, hacia el lugar por donde había entrado, y entre las cabezas de los que allí estaban sosteniendo la cerca para que no se desplomara, vi mi rostro allá afuera, abandonado para siempre, clamando por mí, a merced de esa manada humana que se le acercaba.
Para adquirir el libro: https://a.co/d/auo2Kg4
Nicolás Abreu Felippe (La Habana, 1954) llegó a los Estados Unidos en 1980, a través del puente marítimo Mariel-Cayo Hueso. Es autor de Al borde de la cerca (Madrid, 1987), testimonio de sus experiencias como asilado en la embajada de Perú en La Habana; de las novelas El lago (Miami, 1991), Miami en brumas (Miami, 2000), La mujer sin tetas (Santo Domingo, 2005) y En Blanco y Trocadero (Miami, 2015). Es coautor con sus hermanos, de Habanera fue (Barcelona, 1998). Su poemario Las hojas al caer (Pensilvania, 2019) fue finalista del Premio Paz de Poesía (2016). Cuentos y poemas suyos han aparecido en distintas publicaciones de Estados Unidos, España y América Latina. En la actualidad trabaja La ribera, una novela y en Tiempo podrido, cuentos.