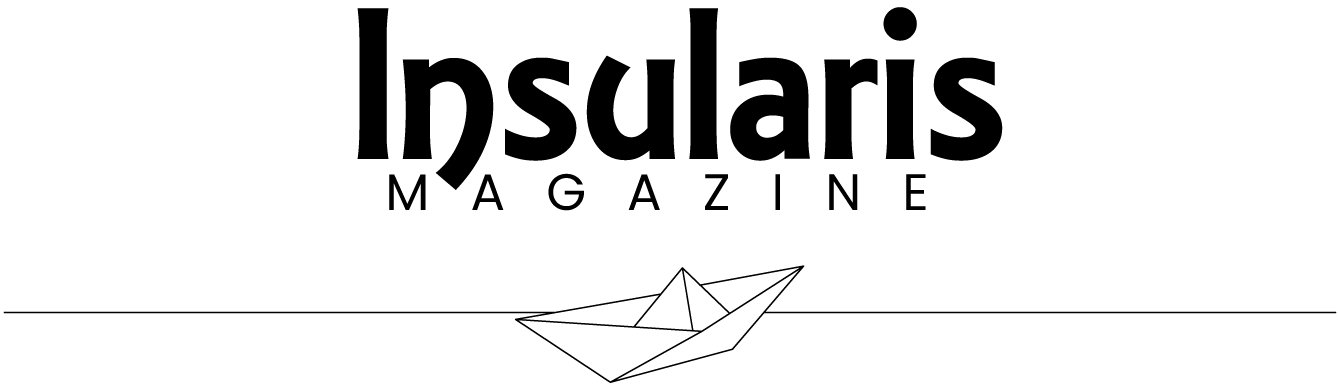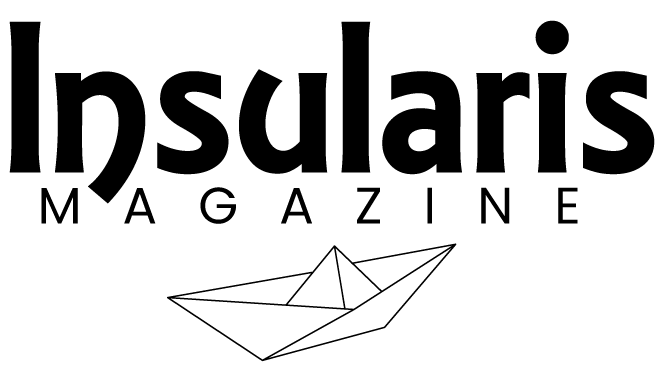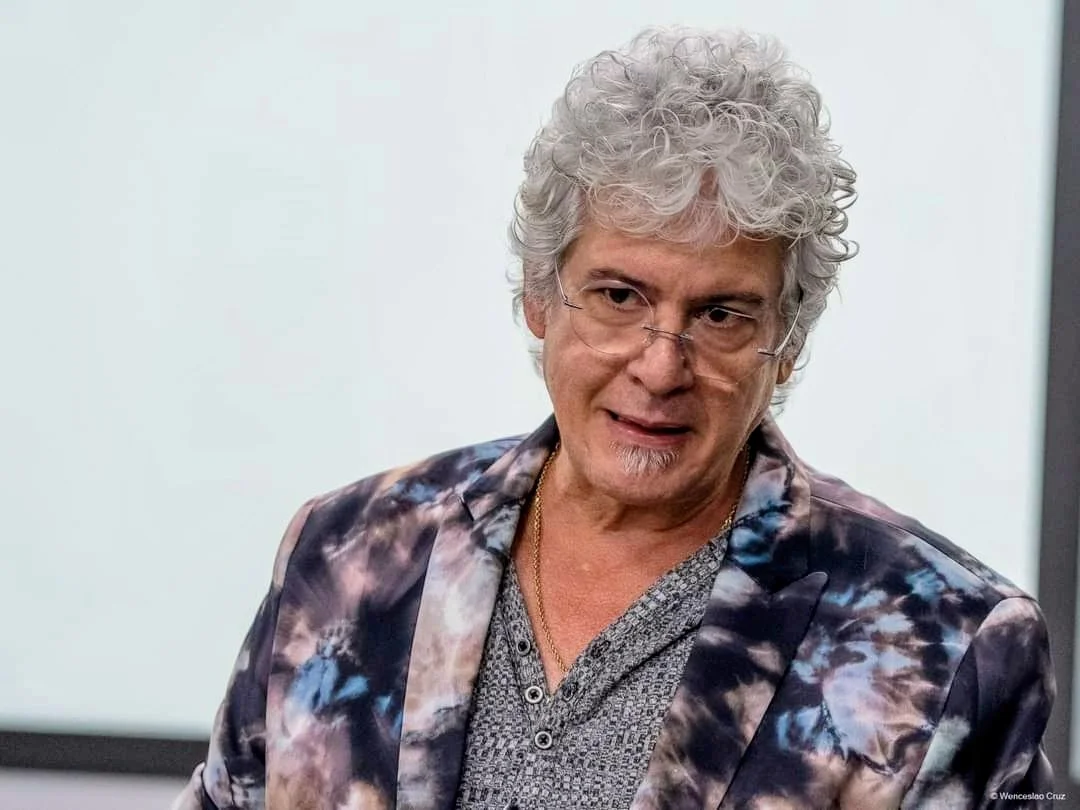José Martí: espectador y cronista de la sociedad moderna norteamericana
JOSÉ RAÚL VIDAL Y FRANCO
Leemos a Martí desde la aparente sencillez de unos versos, desde su intimidad epistolar e incluso desde su oratoria como una categoría cultural de la cual no podemos fácilmente desprendernos. Pero sabemos que fue más que eso. Lo leemos como poeta y escritor, para mí el más grande de su época, pero al unísono sabemos que fue un espectador; el gran espectador de su tiempo. Probablemente, el mejor conocedor de la historia y la sociedad de la segunda mitad del XIX estadounidense.
Asomémonos entonces al contexto de su época. Durante el primer mandato de Cleveland (1885-1889) tuvo lugar, después de varios fracasos y disensiones, el surgimiento y organización del movimiento obrero en los Estados Unidos —que venía gestándose desde años anteriores. Muchos eventos sociales marcaron este período que se caracterizó por las demandas en la reducción de las jornadas de trabajo y la instauración de mejores salarios. De hecho, entre el ’86 y el 87, se suscitaron en suelo norteamericano unas 3000 huelgas con sus respectivos desórdenes públicos y represiones policiales. De esta época son los reportajes de Martí a distintos periódicos en los que narra, informa y analiza los acontecimientos más importantes que estremecen la sociedad norteamericana del momento. Entre ellos: La revolución del trabajo (Mayo, 1886), Las grandes huelgas en los Estados Unidos (Junio, 1886), Elementos, métodos y fines de los Caballeros del Trabajo (Junio, 1886), Grandes motines de obreros (Junio, 1886), El proceso de los siete anarquistas de Chicago (Oct., 1886), El cisma de los católicos en Nueva York (Abril, 1887), La excomunión del padre McGlynn (Agosto, 1887) y el estremecedor reportaje social Un Drama terrible (Dic., 1887). Todos crónicas que recogen de conjunto el ámbito convulso del decenio de los ’80.
Hacia 1885, cerca de 400.000 inmigrantes arribaban anualmente a los puertos neoyorquinos procedentes de toda Europa. En principio, de modo involuntario e inconsciente, colmaron el sector industrial como esquiroles ante las continuas crisis laborales que azotaban el país (fundamentalmente en Chicago y New York). Fueron entonces la punta de lanza de las grandes industrias para minimizar los salarios y desarticular la gestión de los sindicatos. Pero, así como su papel fue determinante en el crecimiento de la nación, pronto vieron sus esperanzas frustradas ante las hostilidades e injusticias de la sociedad misma. Con escasos recursos vivían, a duras penas, en barrios deprimentes, miserables, con altos niveles de insalubridad y crimen, a lo que se añade un nivel educacional y profesional casi nulo que les abría las puertas de un callejón sin salidas.
Ese contexto es uno de los grandes atractivos que marca la modernidad de los Versos libres donde el poeta pinta los contornos de la arruga, el callo, la joroba, la hosca/ y flaca palidez de los que sufren, del obrero tiznado, la enfermiza/ mujer, y el denso/ rebaño de hombres que en silencio triste/ sale a la aurora, o de la muchedumbre, del poema Pórtico.
En consecuencia, lo que es muchas veces crónica de gacetilla, se verifica mejor en sus versos. La visión de la gran ciudad, por ejemplo, no es mera elección temática, sino mirada inevitable, La urbe moderna es símbolo también del espíritu moderno, de sus logros y desaciertos. El poeta vive impregnado de un ajetreo dominado por la contingencia y la fragmentación, la rapidez y la tecnología, la venta y el consumo, que fustiga al hombre citadino. Su mirada no rige la elección del tema en sí, sino en la manera de asumirlo y sentirlo desde su condición también de inmigrante y extranjero.
Atento a captar las complejidades de una época convulsa, plena de cambios radicales en el orden social, cultural y humanístico donde el hombre se debate en medio del progreso y del cuestionamiento existencial, Martí expone uno de los temas más audaces de sus versos: la novedad de la sociedad moderna (mejor compilada en sus crónicas de los años ’86 y ’87 respectivamente):
Un obrero tiznado, una enfermiza
Mujer, de faz enjuta y dedos gruesos:
Otra que al dar al sol los entumidos
Miembros en el taller, como una egipcia
Voluptuosa y feliz, la saya burda
Con las manos recoge, y canta, y danza:
Un niño que, sin miedo a la ventisca,
Como el soldado con el arma al hombro,
Va con sus libros a la escuela: el denso
Rebaño de hombres que en silencio triste
Sale a la aurora y con la noche vuelve
Del pan del día en la difícil busca,—
Cual la luz a Memnón, mueven mi lira.
Los niños, versos vivos, los heroicos
Y pálidos ancianos, los oscuros
Hornos donde en bridón o tritón truecan
Los hombres victoriosos las montañas
Astiánax son y Andrómaca mejores,
Mejores, sí, que las del viejo Homero.
Este apartado de Estrofa nueva recrea esa atmosfera tensa y sofocante propia del New York de los ’80. Entonces, la nación norteamericana experimentaba un desarrollo industrial vertiginoso cuyo encanto atrajo consigo una ingente fuerza de trabajo que aceleró notablemente el desarrollo urbanístico y tecnológico junto a la afluencia —diríamos, a granel—, de la inmigración. Al denso rebaño de hombres que en silencio triste/ sale a la aurora —probablemente inmigrantes europeos en su mayoría—, Martí atribuye el artificio de la sociedad moderna norteamericana, de su apogeo industrial y financiero. Presenciamos ahora ese drama convulso en medio del ruido ensordecedor de la ventisca, o bien del tizne y la enfermedad, o de los entumidos miembros de una mujer en el taller luego de extensas jornadas de trabajo, o del denso/ rebaño de hombres que en silencio triste/ sale a la aurora. El cuadro no se expresa en abstracto, ni mucho menos desde la sensiblería romántica que exacerba las miserias del pobre, sino desde la carga expresionista que sustenta muchas de las crónicas martianas; el obrero, la mujer, el niño, los ancianos, ofrecen al lector la imagen vívida del ámbito neoyorkino del momento. En este sentido, los Versos libres cristalizan la visión del poeta acerca de un contexto social sobre el que reflexiona. Martí escribe al modo de un espectador crítico siempre preocupado por el curso de los eventos sociales contemporáneos. Sus versos son los versos del cronista de un drama legítimo e inmediato, que exponen las incidencias más relevantes acontecidas en el marco de la modernidad. Poemas como Envilece, devora, Bien: yo respeto, Estrofa nueva y el Padre suizo, así los atestiguan.
Ciertamente, la esperanza del inmigrante quedaba anulada ante el embate de la sociedad moderna. Sin instrucción ni profesión, muchos habían llegado a suelo norteamericano embaucados por las promesas de sus agentes en Europa para insertarse en un contexto que los instaló, irremediablemente, en la marginación:
Envilece, devora, enferma, embriaga
La vida de la ciudad: se come el ruido,
Como un corcel la yerba, la poesía.
Estréchase en las casas la apretada
Gente, como un cadáver en su nicho:
Y con penoso paso por las calles
Pardas, se arrastran hombres y mujeres
Tal como sobre el fango los insectos,
Secos, airados, pálidos, canijos.
La heterogeneidad del individuo se diluye en el apiñamiento de una multitud que inundan el espacio citadino; especialmente en un contexto de continuo arrebato industrial y comercial a gran escala, cuyo saldo es la deshumanización de decenas de hombres y mujeres, en su mayoría familias de inmigrantes, degradadas a una pobreza vergonzosa. De ahí ese envilece, devora, enferma, embriaga, que describe la miseria generalizada de ese sector de la sociedad. Hacinada en tugurios, la apretada gente, como un cadáver en su nicho, conforma gran parte del panorama urbano captado por el poeta. La muchedumbre que con penoso paso por las calles pardas deambula, resalta los planos de un cuadro demoledor, definido desde la secuencia de los adjetivos secos, airados, pálidos, y canijos que precisan los contornos de ese ser colectivo. Su carga rotundamente negativa devela cuanto de fuerza expresiva e imagen queda en el lector, y particularmente, en la aprehensión de esa realidad dominada por los avatares del mundo moderno.
Ahora, lo que parece tratamiento impersonal en los versos citados de [Envilece, devora...], se individualiza en los de Bien: yo respeto, otro poema que define la nota renovadora y el tono de los Versos libres, en cuanto a tema, imagen y pensamiento se refiere:
Bien: yo respeto
A mi modo brutal, un modo manso
Para los infelices e implacable
Con los que el hambre y el dolor desdeñan,
Y el sublime trabajo, yo respeto
La arruga, el callo, la joroba, la hosca
Y flaca palidez de los que sufren.
Respeto a la infeliz mujer de Italia,
Pura como su cielo, que en la esquina
De la casa sin sol donde devoro
Mis ansias de belleza, vende humilde
Piñas dulces o pálidas manzanas.
Respeto al buen francés, bravo, robusto,
Rojo como su vino, que con luces
De bandera en los ojos, pasa en busca
De pan y gloria al Istmo donde muere.
Este acercamiento subraya la modernidad del poemario y su carácter de versos, atormentados y rebeldes, sombríos y querellosos —según se expresa en uno de los proemios. Pertenecen sí, a ese contexto de desventaja social que el autor evoca en la figuración del obrero tiznado, la enfermiza mujer, el padre suizo, el rebaño de hombres, la hosca palidez de los que sufren, la infeliz mujer de Italia, y el buen francés, protagonistas todos de un escenario mediatizado por las condiciones económicas y migratorias de los ’80 estadounidenses (reflejo de los conflictos y desmanes de una nación en pleno crecimiento). En este sentido, la realización de los Versos libres queda a merced de la vorágine citadina experimentada por su autor en el New York de la época. De ahí ese trato a nivel estético que acentúa tanto la concepción ética de pensamiento martiano como la función de la propia literatura—: comunicar. Sí, comunicar de modo consecuente donde la correspondencia pensamiento-lenguaje, contenido-forma e inspiración-estilo se ajusten a un producto artístico novedoso y participante. Los Versos libres declaran, pues, un pensamiento ideo-estético fundado en la entrega, decisiva y vívida, de su autor a la causa del progreso humano. Muchos eventos incidieron en esa actitud que desde muy temprano fue in crescendo hasta llegar a la plenitud de una expresión filosófica, política y poética escrita en sangre propia.
Nuestro poeta es testigo de enormes cambios históricos y sociales. Describe al hombre absorto ante un ámbito de continuos reajustes y desafíos. Nada escapa del drama moderno que sintetiza entre varias Escenas y unos Versos libres:
Frente a las casas ruines, en los mismos
Sacros lugares donde Franklin bueno
Citó al rayo y lo ató, —por entre truncos
Muros, cerros de piedras, boqueantes
Fosos, y cimientos asomados
Como dientes que nacen a una encía
Un pórtico gigante se elevaba.
Los versos recogen la construcción del puente de Brooklyn y la reacción de los lugareños que vieron en esta obra un ícono majestuoso de la sociedad moderna:
Rondaba cerca de él la muchedumbre
[…………..….] que siempre en torno
De las fábricas nuevas se congrega:
Cuál, que ésta es siempre distinción de necios,
Absorto ante el tamaño: piedra el otro
Que no penetra el sol, y cuál en ira,
De que fuera mayor que su estatura.
esa muchedumbre ciertamente implica tanto al curioso transeúnte como a ese universo de obreros (en su mayoría inmigrantes europeos) protagonistas de la vida y la arquitectura del orbe nuevo. Se trata de una metáfora, diríamos, genérica del drama de la modernidad que amplía y resemantiza varias zonas de los Versos libres. De ahí la contemporaneidad del poemario, tan atípica a la poesía finisecular del XIX, que nos ofrece lo más vívido de un ámbito social en pleno apogeo y prosperidad:
La ciudad es grande, cierto,
Y rica, y brillante, y bella,—
Y yo soy un hombre muerto,
Y mi sarcófago es ella.
El poeta impactado por las tormentas de la ciudad moderna. El hombre que vive poco más de una década en New York donde concurre lo más avanzado del progreso científico-técnico; la gran ciudad que se gana un espacio a la par de París o Londres. Allí nacen las Escenas norteamericanas que forman el inmenso corpus poemático del canto citadino que tanto cultivó Walt Whitman. Todo capta la atención martiana; todo cabe en ellas: deporte, incendios, terremotos, conmociones sociales, ferias ganaderas o agrícolas, la industria, el sistema electoral norteamericano, conciertos, pintura, avances científicos, logros ingenieros, proyectos urbanísticos, etc. Sin embargo, entre los muchos temas, siempre reserva un espacio para hablar de la naturaleza, ya sea a través de un ensayo sobre Emerson o describiendo simplemente a dos oropéndolas que fabrican sus nidos en el Central Park.
Leemos los versos y sentimos también ser espectadores de ese espacio desdoblado en poesía. Asistimos con el poeta a esa modernidad anunciadora de futuro. Todo se vuelve cambiante. La modernidad saca al poeta a la calle a participar apasionadamente de ese cambio y a pintar en verso la aprehensión de experiencias vitales y contingentes. La creación es aventura atrevida en la que no hay más aliado que el propio verso. Su mirada es afilada y, sobre todo, fiel. Muestra el mundo al mundo con las complejidades de la vida urbana. Desde la soledad o tumultos, hasta la los desafíos del hombre para crear, trascienden el marco de la grandilocuencia romántica para entregar al lector el verdadero drama del hombre moderno en toda su crudeza. Replantea el oficio del creador, estableciendo una conexión entre modernidad y obra donde descubre el verdadero valor de una nueva poética.
Adquiera el libro: https://a.co/d/3ScQHnk
José Raúl Vidal y Franco. Nació en La Habana en 1968. Ensayista y crítico. Profesor investigador de la obra martiana. Autor de José Martí: a la lumbre del zarzal (2014) y Los Versos libres de José Martí: notas de imágenes (2015). La Narrativa cubana del Exilio (2015). Otros trabajos suyos incluyen: El ritmo semántico como principio estructurador de los Versos libres (1995). La naturaleza en Martí: motivo de una reflexión (1995). Amor con amor se paga: un proverbio inmenso (1994), Lo de Puerto Príncipe (1994). Autor adjunto de Ediciones Homagno. Colaborador de Nagari, Revista de Creación Literaria. Vive en el exilio, Miami desde 1998.